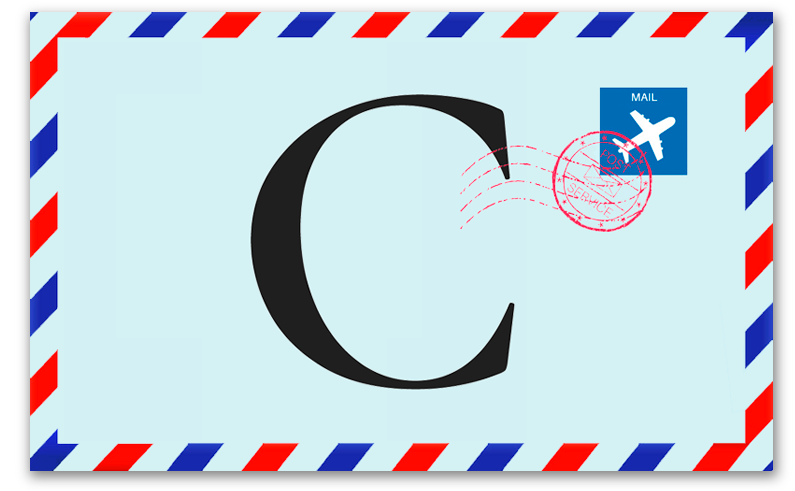“¡Paz, paz, paz en lo interior, guerra, guerra, guerra en las fronteras!”.
Las noches de Leticia, entonces una serena villa interrumpida en su calma tropical solo por el estertor de ocasionales truenos, anticipo de lluvia, lodo y largas veladas, dejaban de lado su calma casi imperceptiblemente. Poco a poquito. Iluminadas por velas o lámparas de petróleo y arrulladas por la luz de los relámpagos, sus calles húmedas escuchaban ese lema que venía desde la capital Bogotá como el rumor acechante de una plaga de comején que se entromete, hace crujir y devora todo a su paso. Las estructuras de una paz frágil, por ejemplo, vencida finalmente por las palabras de Laureano Gómez, patriarca de la ultraderecha colombiana: “¡Paz, paz, paz en lo interior, guerra, guerra, guerra en las fronteras contra el enemigo felón!”, fue su lema, arenga y mantra. Era setiembre de 1932. La rutina de la jungla amazónica acababa de ser alterada por un grupo de peruanos que reclamaban lo que aún consideraban suyo. Y Colombia reaccionó con la dosis usual de patriotismo que aflora en los países cuando se les tocan las fronteras. Pasa con los territorios lo que con los humanos.
*****
El Amazonas hay que empezar a verlo mirando al cielo porque es un reflejo del mundo. En el baile de sus aguas se ven entreveradas las nubes y las algas, las aves y los peces, la inmensidad que te hace preguntarte qué sucedería si navegaras el firmamento, la calma de saberte navegándolo. En el río más caudaloso del planeta, surcar sus aguas es también viajar en el tiempo, enfrentar al cemento con la jungla, sacudirse el cosmopolita citadino y ejercer de homo sapiens curioso, neófito. Es ver descubrirse el fuego o inventarse la rueda. Es olvidarse de las rutinas urbanas y encender de verdad los cinco sentidos. Es acceder limpios a la sabiduría de la selva.

A ritmo de cumbia y del gruñido calentón de miles de mototaxis que atraviesan la ciudad, criaturas salvajes del Loreto posmoderno, caen sobre el asfalto y el polvo los 33° de calor que me reciben en Iquitos, la ciudad más importante de la selva peruana. Para llegar desde aquí a la triple frontera amazónica es necesario tomar un ferry en el Puerto de Enapu, en la cuadra 13 de la Avenida La Marina, por unos 25 dólares. Los agentes de aduanas revisarán tus mochilas brevemente, abordarás y tomarás tu lugar en una fila de tres, de preferencia, pegadito a la ventana. Una vez acomodado en tu asiento, respira profundo, imagina un mundo en el que las cosas más hermosas son inacabables y trata de no recordar que te esperan unas 20 horas de viaje flotando en las aguas de ese milagro nacido en lo profundo de los andes y capaz de desfilar con majestad durante más de 6.000 kilómetros fértiles y espléndidos. Si tienes un libro, mucho mejor. En mi caso, acompañará mis madrugadas Las tres mitades de Ino Moxo de César Calvo, una obra indescriptible, un viaje de ayahuasca dentro de un viaje de ayahuasca dentro de un viaje de ayahuasca: encuentros –imaginarios o no- con brujos legendarios como pretexto para contar la historia de los pueblos, los dolores y alegrías de la selva en toda su mágica magnitud.
Ya en Iquitos, se entiende que el río Amazonas es la ruta más corta para llegar hasta Santa Rosa, Leticia o Tabatinga desde Lima, celosa capital de un virreinato que alguna vez abarcó todo eso y más allá. Imposible imponer fronteras allí donde no existen límites.
Fundada en 1867 por el capitán peruano Benigno Bustamante, entonces gobernador de Loreto, el primer nombre del área cercana a la entonces aldea fue San Antonio. Algunas versiones cuentan que el cambio de nombre a Leticia se debe a la pasión de un ingeniero –también peruano-, que insistió en darle el nombre de su amada a la exuberancia del lugar. Otras versiones añaden que la loretana Leticia Smith era conocedora de la sabiduría ancestral de las plantas medicinales, maestra de ungüentos, alquimista de pomadas y remedios naturales.
*****

“¡Somos peruanos que venimos a retomar a Leticia!”
A las 5 y 40 de la mañana del 1 de setiembre de 1932, el rutinario amanecer de la serena Leticia se vio alterado con la marcha y los gritos de un grupo de hombres que atravesaba violentamente sus esquinas. “¿Es un entrenamiento de tiro de la policía local?, preguntó a sus superiores el intendente Alfredo Villamil. “¡Qué polígonos ni qué instrucción de tiro!... ¡Se nos entraron los peruanos!”, le dijeron. Cuando Villamil quiso entender lo que ocurría, ya era tarde: un grupo de casi 50 hombres armados le anunció quiénes eran y qué querían. Una mezcla de civiles y militares llegó hasta allí para recuperar lo que consideraban regaló a Colombia en 1922 el presidente Augusto B. Leguía, armados con algunas Winchester, fusiles máuser, dos cañones y una ametralladora. “Ya no nos enseñen historia o geografía de Colombia, porque pronto volveremos a ser peruanos”, se cuenta que decían los chicos en la escuela de Leticia desde antes de la incursión. Durante varias semanas fue, más que un rumor concreto, una profecía que nadie pudo evitar que se cumpliera. El día 1 hubo disparos, carajos y amenazas. Se izó el pabellón blanquirrojo, Leticia volvió a ser peruana y el Amazonas siguió nadando el infinito.
*****
Por alguna razón que ningún peruano, brasilero o colombiano nos supo explicar, no hay vuelos comerciales disponibles directamente desde Iquitos a Leticia o a Tabatinga, a pesar de que ambas ciudades vecinas del Perú cuentan con la infraestructura necesaria. Converso del tema con los amigos que me acompañan en la ruta. “Antes había”, dice uno. “Pero ahora no sé por qué no hay. Nadie sabe. Han prometido que este año habrá vuelos”. “Lo que hay son avionetas, pero esas llevan otra cosa”, dice otro, con gesto burlón. “Si el que no haya vuelos beneficia a los empresarios de los ferry, todo seguirá igual. ¿Para qué van a permitir que los viajeros hagan en una hora lo que puede tomarles casi 24 en sus naves? ¡Después se quedan sin pasajeros!”, interrumpió la disquisición un viajero desconocido cuyo humor parecía anticiparse a un desvelo interminable. Pronto la noche cubrió en el misterio la selva que rodeaba nuestra embarcación. Desde las copas de los árboles, desde la profundidad de sus montes, desde sus caminos abiertos a punta de machete y vueltos a cerrar por capricho natural, su fauna emitía veredictos sobre nuestro destino.
Nuestro punto de llegada, por supuesto, no es la Shangri-La de Horizontes perdidos, un lugar de hombres longevos, felicidad permanente y una rutina que susurra entre la calma y la armonía, aunque su puerta de entrada así parezca anticiparlo: pocas cosas harían sospechar que no estamos ingresando al paraíso terrenal a través de este rio que es la única forma de llegar a cientos de pueblos a su paso. Son los mismos senderos fluviales por los que ya hace 8.000 años navegaban carijonas, cubeos o ticunas. Ni dragadores de oro, ni caucheros, ni narcos, ni tratantes de personas, ni extorsionadores, plagas infames de la selva de hoy, existían aún. Solo la naturaleza fluyendo libremente, como en el Edén antes del pecado original.
Al final del camino nos espera un lugar tan fascinante como peligroso, que pareciera regido por malvados yacurunas que dominan los ríos y engañan a los hombres.
En la triple frontera, la actividad criminal ha aumentado ostensiblemente en la última década. El crimen organizado amenaza no solo a la población de Santa Rosa, Leticia o Tabatinga, sino a las comunidades indígenas que habitan en el interior de la selva, y a los ecosistemas que los albergan. La explotación brutal de los recursos amazónicos expone a la violencia a la flora, la fauna y a los hombres. El cultivo de hoja de coca, el procesamiento de cocaína, la tala ilegal, la pesca indiscriminada o el dragado del río en busca de oro contaminan, depredan y matan casi todo a su paso. En el lado peruano, cobijadas por la insondable densidad de la jungla y la ausencia casi absoluta del Estado, estaría la mayor densidad por metro cuadrado de “cocinas”: los laboratorios donde la hoja de coca se convierte en cocaína.
No son, por supuesto, los primeros que llegan hasta aquí para cumplir una agenda vil. Las últimas décadas del siglo XIX fueron de una crueldad genocida contra los pueblos indígenas, incluso, avalada por las urgencias colonizadoras de los propios gobiernos, algo inconcebible en tiempos actuales en que se ha generado consenso mundial sobre la importancia de la protección de la Amazonia, y el respeto por las reservas naturales o reservas indígenas, intangibilidad conseguida en ciertas zonas gracias a la lucha de las propias comunidades y al apoyo de las organizaciones ambientalistas. Sin embargo, detrás de toda su belleza, la selva guarda también un pasado de terror para sus pueblos, que explica que miles de indígenas –que no distinguen nacionalidades- prefieran vivir lo más lejos posible de la “civilización”. Aún se escriben con sangre los nombres de Fermín Fitzcarrald o Julio Arana, sádicos explotadores durante 'La Fiebre del caucho'. En los recovecos de este río, las ánimas de las víctimas de brutales caucheros o impunes pishtacos se lamentan aún bajo los bosques infinitos.
*****

“Sobre la vega del río se recuesta mi cabaña/ como un pabellón de lucha que mi esfuerzo levantara/ sobre la vega del río tengo mi siembra y mis matas/ mis plataneras, mis yucas, mi trapiche y mi curiaca”, decía El Voluntario, un joropo que encendía pasiones en el clima bélico que se vivía entre Perú y Colombia a inicios de los años 30. “Adiós mi mata de monte, adiós potricos herreros/ la patria me necesita y he de acudir el primero”, empezaron a cantar colombianos desde distintos puntos del país ante la noticia de los peruanos tomando Leticia.
El presidente liberal Enrique Olaya Herrera, “El Mono”, no parecía reaccionar a tiempo, mientras la oposición, con el conservador Laureano Gómez a la cabeza, pedía “Guerra, guerra, guerra en la frontera”. El dictador peruano Luis Miguel Sánchez Cerro, presionado por la comunidad loretana, primero, y nacional, después, decidió enviar tropas a Leticia y a la cercana Tarapacá, para apoyar una toma que él no había iniciado. De hecho, primero culpó de ella a supuestos “comunistas”. En Colombia, los estudiantes salieron a las calles, los hombres se ofrecieron como voluntarios, las señoras donaron sus joyas para ser fundidas, transformadas en oro que pagara armamento. Los recién casados hicieron lo propio con sus aros de matrimonio: el metal precioso que selló su amor se fundía para convertirse en bala. Y, en ese contexto, Alejandro Willis compuso El Voluntario, a la que José Joaquín Jiménez le escribió la letra. “Yo mismo truje del monte las vigas y las estacas,/ yo mismo cavé los huecos, yo mismo tumbé las palmas,/ yo mismo truje a mi negra montada en mi yegua baya,/ y yo cargué los corotos, la carabina y la lanza,” se cantaba en Leticia, Bogotá y aún más allá.
A esas alturas, parecía raro recordar que en marzo de 1922 se había firmado en secreto el Tratado Salomón-Lozano que Augusto B. Leguía –líder de un gobierno autoritario, también calificado como dictadura, que se extendió por 11 años- mantuvo oculto a los peruanos por motivos solo sabidos por él, sus diplomáticos y sus homólogos colombianos. Al conocerse, en 1924, la indignación recorrió Lima, Iquitos o Caballococha: el llamado “Trapecio Amazónico”, unos 100.000 km² de territorio peruano, había sido inexplicablemente cedido a Colombia sin nada a cambio. Ahí prendió la chispa que encendió a los peruanos que quisieron retomar Leticia. Paradójicamente, fue una de las pocas veces en esos años en que la capital miró hacia la selva peruana con real interés. “A Lima nunca le interesamos, por eso le es fácil al dictador regalar nuestra selva a los colombianos”, debe haber sido una de las frases más repetidas por aquellos días en calles, bares o plazas del Perú.
*****

Es una mañana soleada cuando el ferry que nos trae desde Iquitos atraca en el muelle de Islandia, a orillas del poblado peruano de Santa Rosa de Yavarí, en la isla Chinería, el lugar con más carencias de entre los tres países que allí se miran a los ojos. Como en el lado vecino, embarcaderos flotantes en los que es posible sentarse en una mesa a tomar una cerveza por tres dólares, despachan decenas de peque-peques al día, mientras de muelles algo más grandes salen y vuelven rápidos o ferrys. Madera burda sobre viejas llantas convertida en hub de transporte internacional. Durante la espera, puedes comerte una deliciosa piraña a la parrilla acompañada con arroz chaufa por solo dos dólares y medio. El poblado tiene no más de tres calles importantes, y una sola avenida, que se llama, cómo sorprendernos, Mi Perú. Santa Rosa de Yavarí es un asentamiento de no más de 3.000 personas ubicado en la punta oriental de la isla Santa Rosa –o Chinería- que está no solo al centro del Amazonas, sino en medio de su propia disputa entre Colombia y Perú. Aunque siempre fue considerado un caserío peruano, recién el 5 de julio de este año se creó oficialmente el distrito de Santa Rosa de Loreto, lo que pareció zanjar cualquier polémica con Colombia. Hasta que tuiteó Gustavo Petro, incendiando la pradera.
En tiempos de crecida, gran parte de la isla, incluyendo su posta médica, queda sumergida, convertidos sus recodos en sótanos secretos que yacumamas y anacondas descifran zigzagueándolos en silencio y acechantes. Las casas más cercanas al río se construyen con madera a dos metros de altitud y las llaman palafitos. En tiempos de marea baja es posible caminar desde el muelle a casa. En la crecida, en cambio, solo se llega remando en botes. Ya que algunas versiones sitúan el origen de la isla alrededor de 1970, es muy posible que ni en 1922 ni en 1932 Santa Rosa haya estado en los mapas cuando se definieron los límites entre Colombia y Perú, protegida por las aguas del Amazonas. ¿Cómo iban a saber cómo dividírsela si no la veían? Fueron esos hombres quienes se preguntaron ¿Cómo repartirse la selva? ¿A quién pertenece cada orilla del rio? ¿De qué nacionalidad serán los pueblos indígenas, por naturaleza transfronterizos? Han pasado caciques, apus y virreyes, dictadores, generales, presidentes, pero los hombres forjados en selva, lluvia, musgo y sabiduría ancestral siguen allí. Los tratados firmados e, incluso, los mapas colombianos, confirman la naturaleza peruana de Santa Rosa de Yavarí y la isla Chinería.
Para algunos, en este poblado de niños hambrientos corriendo descalzos, de pobladores acalorados y trabajadores y viviendas humildes sin agua potable o desagüe, sin una escuela u hospital adecuadamente implementados o siquiera un cementerio, acaba el Perú. Para otros, sin embargo, es aquí donde comienza: no se encuentra aquí un país sólido y logrado, sino uno que está aún naciendo.
*****
La selva anidaba vientos cada vez más cálidos. Un fuego de guerra empezaba a iluminar los recodos del río, las orillas de barro y algas, las trochas antes silenciosas. Otorongos y sajinos se convierten en emisarios de mensajes mortales. Las maquisapas espían y traman. Es 1932 y una autodenominada “Junta Patriótica” decide recuperar Leticia bajo los gritos “Por la patria, todo por la patria” o “¡Viva Leticia peruano! El estruendo de las armas hace volar a los pájaros con desesperación en cada detonar. Tucanes, gorriones, tángaras, loros o guacamayos salen desesperados. El 1 de setiembre, 48 loretanos hacen peruana nuevamente esa localidad durante casi 10 meses. Llegarán a ser casi 8.000 los que defendieron los intereses peruanos en cruentas batallas, atrincherados en una selva de insectos, infecciones y malaria.
El cielo, eterno nigromante, regala figuras que parecen mensajes forjados por los rayos del sol: las nubes son materia de escultura, arte que toma formas que parecen anticipar un final. La flota colombiana, apoyada por aviones, ingresa en el Amazonas invocada por las sombras. En Tarapacá, cerca de la boca del río Cotué y el Putumayo, en lo que hoy es el Parque Nacional Natural Amacayacu, se dan los primeros combates y la tensión se prolonga hasta mayo del año 33. Mientras pasaba revista a las tropas que viajarían a la selva a reforzar la posición peruana, el dictador peruano Sánchez Cerro fue asesinado en Lima el 30 de abril.
La historia sigue preguntándose si el magnicidio tuvo relación con el conflicto.
En 1934, ya con el militar Óscar R. Benavides como nuevo presidente, el Protocolo de Río de Janeiro decidió que Leticia volviera a ser colombiana. Curiosamente, Benavides y Enrique Olaya Herrera, entonces presidente de Colombia, eran amigos desde sus tiempos como embajadores de sus respectivos países –En Madrid o Londres el peruano, en Washington el colombiano-. Curiosamente también -¿Por qué desconfiar?- varias fuentes han mencionado a Estados Unidos como factótum real del conflicto: tras perder Colombia Panamá -y con ello el canal y el ingreso comercial que esto significaba-, habría intentado compensarlos con una salida al Amazonas. Más de 90 años después, Gustavo Petro inicia una polémica limítrofe en un territorio que nunca fue parte del obsequio que Leguía le diera a Colombia.
*****

Solo 10.000 pesos, 10 soles o 10 reales –unos 3 dólares- cuesta llegar en una pequeña lancha en solo 5 minutos hasta cualquiera de las orillas amigables que reciben a sus visitantes con banderas ondeando ante los vientos amazónicos y el brazo estirado de un barquero que ayuda a cruzar a los nuevos visitantes sobre vetustos tablones para pisar tierra firme. Despierto del ensueño que me llevó a los años 20 y 30 del siglo XX en las veintitantas horas que recorrimos el Amazonas en el ferry. Un ensueño que me llevó a la Guerra colombo-peruana, a las protestas, a la exigencia tensa por la devolución de territorio, a los hechizos ancestrales de Ino Moxo en el libro de Calvo. Contemplo un Amazonas cómplice del sol y su impiedad.
En el lado brasilero, verde, amarillo, azul. En el colombiano, amarillo, azul y rojo. No rojo, blanco y rojo, como en Santa Rosa de Yavarí y Chinería cada 28 de julio, fiesta de la Independencia del Perú, se agitan los pabellones en las astas. Frente a Tabatinga o Leticia, donde se yerguen hoy orgullosas, respectivamente, las banderas brasileras o colombianas, Santa Rosa de Yavarí es una posibilidad aún. Una localidad con escasos recursos en la que se siente el abandono del Estado peruano, a pesar de lo cual sienten suyos sus colores. La pregunta se hace inevitable: ¿Tanto pelearon antes para no cuidar hoy lo que conservaron?
Mis compañeros de viaje insisten en que no fueron más de 18 horas las que pasamos entre Iquitos y Santa Rosa viajando en un ferry. Algo que, por cierto, no está al alcance de la gran mayoría de los pobladores locales, cuyo presupuesto promedio les alcanza más para viajar en los llamados “rápidos”, que llegan a Iquitos en más de 20 horas, o para ir en lanchas que tardan 3 días o remando hasta entumecerse en canoas que demoran mucho más. Así de alejados están del país. Por eso, muchos peruanos buscan atención médica o se educan en Leticia o Tabatinga. Esa distancia hace también que los productos de primera necesidad que llegan desde la costa o la sierra peruanas sean más caros allí. Y más lejanas la seguridad, la educación, la justicia o la salud. Todo aquello que todos deberíamos tener garantizado en la vida. ¿Qué puede hacer que un peruano de estos pagos grite genuinamente ¡Arriba Perú! o se conmueva al cantar el himno nacional?, me pregunto, mientras me alejo a toda velocidad en una lancha rumbo a la costa brasilera, también a 5 minutos, por supuesto. El Amazonas, la vía principal que une todos estos territorios donde no existen carreteras, es llamado Solimões en el tramo que va desde la triple frontera hasta Manaos, el más grande centro económico y cultural de la Amazonía.
*****

“Legalmente, usted puede hablar como representante del Perú. Pero si es como alcalde de una isla, debo decir que es una isla nueva no asignada, ocupada irregularmente por Perú. Entonces, es un tema que no está definido aún”, le dijo hace un año un diplomático colombiano al alcalde de Santa Rosa de Yavarí, Iván Yovera, minimizando su autoridad. Esto mereció el abandono de la cita de cooperación que los había reunido y, sin que aún se intuyera, dio inicio a la tensión en la zona que se extiende hasta estos días. Tras una nota de protesta, no hubo mayor respuesta del Estado a través de la Cancillería y menos aún de la presidenta Dina Boluarte. “Como peruanos vamos a seguir luchando en esta zona fronteriza para defender nuestro país”, dijo el burgomaestre en entrevistas posteriores, en las que además denunció el abandono del Estado. “Vivo 30 años acá en Santa Rosa. Crecí acá y siento el abandono por tantos años de mi país. Tanto así que, cuando fui alcalde la primera vez, pensé 'vamos a izar un pabellón nacional de Colombia o de Brasil a ver cuál de los dos nos adopta', porque al Estado peruano no le interesa”. Santa Rosa solo cuenta con médicos itinerantes y un puesto de vigilancia policial- ni siquiera una comisaría- que no tiene más de 10 efectivos.
“Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, ha declarado esta semana el presidente colombiano, Gustavo Petro, desde Leticia, como si Perú acabara de llegar a un lugar que ocupa legalmente desde hace más de 50 años. Un aliado suyo y precandidato a la presidencia de su país, Daniel Quintero, llegó al extremo de colocar una bandera de Colombia en la isla, que fue pronto retirada por policías y ciudadanos peruanos, respetado el pabellón a pesar de todo: fue doblado y guardado con cuidado. El conflicto ya está siendo utilizado por políticos de ambos países, algunos de los cuales incitan a la guerra por puro cálculo, ante la inminencia de las elecciones del 2026.
En los últimos días, la presidenta Dina Boluarte llegó junto a algunos de sus ministros a la zona, agitó banderas y cantó el himno nacional, como si esa puesta en escena fuera suficiente. Si bien anunció medidas para mejorar la educación, la salud, el servicio de agua, la conectividad o la protección a las mujeres, lo hizo la misma semana que firmó en Lima la amnistía para militares y policías que cometieron asesinatos y violaciones contra los derechos humanos durante los años del terrorismo, en el contexto del Conflicto Armado Interno. Esto afecta gravemente el derecho a la justicia de las víctimas, en su mayoría humildes campesinos del ande peruano. ¿Cómo creer que una persona así realmente cumplirá sus promesas para con los pueblos olvidados por el Estado? Según la última encuesta de CPI, un 98% de los pobladores del oriente peruano –la selva- desaprueba su gestión. Sin querer, Petro le regaló a Boluarte la posibilidad de mejorar su inexistente popularidad.
Son bastante peculiares las vueltas de la vida: hace casi un siglo era un político colombiano de ultraderecha el mayor azuzador de las diferencias entre Perú y Colombia. Hoy hereda su actitud un presidente de izquierda. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Qué ganaría Petro en un conflicto con el Perú que alcance niveles bélicos? Según el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, “el problema de fondo es que el caudal que llega a la zona de Leticia está disminuyendo, y existe el riesgo de que se quede sin puerto. Ese es el eje de esta situación. Estoy seguro de que, si no fuera así, este conflicto nunca se habría generado”.
Eso no cambia nada: desde hace muchos años un cartel recibe a los visitantes en la isla en cuestión: “Bienvenidos a Isla Santa Rosa, Perú”. Y los habitantes de la Triple Frontera lo tienen también claro.

*****
Tabatinga es un puerto fluvial consolidado, con una vida intensa. Decenas de peque peques a motor, botes y canoas van y vienen de uno y otro puerto en solo instantes, trasladando a los viajeros que se dirigen a uno y otro lado de la selva. Trasladando también mercadería. El español con matices colombianos y peruanos se mezcla sutilmente con el portugués de los amigos brasileros: le dicen portuñol leticiano. También se habla mucho ticuna, y los ticuna, kokama, yagua o bora son los pueblos que más abundan en las cercanías. Aquí se paga en pesos, en reales o en soles. A la gente se le llama amigo, causa, parce, parceiro o brother. Las risas, los calores, el sudor, la sed, son universales.
En las calles al salir del embarcadero, camisetas de Botafogo, Palmeiras, Flamengo o Fluminense nos terminan de ubicar. El Mundial de clubes se juega por estos días en Estados Unidos y los equipos brasileros están dando que hablar, allá y acá. Desde allí, una camioneta –de las pocas que es posible ver en estas pistas dominadas por las motos- nos lleva hasta el hotel atravesando la Avenida de la Amistad, la principal de la ciudad, para llegar a una céntrica calle de Leticia en pocos minutos. Aquí se pasa de un país a otro cruzando la vereda. En algunas de las mesas de los embarcaderos, es posible incluso sentarse y tener una pierna en Colombia y otra en Perú. De hecho, si encuentras el lugar adecuado en medio del Amazonas, puedes lanzarte al agua y dividir tu cuerpo entre los tres países. Si te asomas al mirador de Comara, ubicado detrás del aeropuerto de Tabatinga, podrás ver el atardecer en los tres países al mismo tiempo, acompañado de una refrescante caipirinha: un sol que se contempla desde Brasil, se atenúa en la orilla de Colombia y termina de ocultar sus misterios en el Perú, en un impacto de colores que parece la creación misma del universo.

*****
En mi caso, más que solo una experiencia turística, este viaje fue una experiencia impactante a nivel personal. No viajé 1.500 kilómetros por tierra, aire y río desde Lima a Tabatinga por vacaciones, sino para acudir como periodista al I Foro Internacional Indígena, al que llegaron apus –líderes comunitarios-, distintos representantes de esas comunidades, autoridades y profesionales de organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil para intercambiar puntos de vista sobre la problemática de los pueblos que habitan en las cercanías de la Triple Frontera. Se compartieron las experiencias durísimas de mujeres y jóvenes expuestos a violaciones, prostitución, drogadicción, alcoholismo o suicidio. Muchos se emborrachan desde niños y acaban con sus vidas en sus propias casas, colgados de trémulas vigas, con solo 8, 10 o 12 años. Hay mujeres ultrajadas en sus propias comunidades, que luego enfrentan el silencio y la condena social. Ellas, sí, no sus violadores. Hay un nivel terrible de desempleo, que hace que muchos hombres dejen todo atrás para trabajar con los cárteles de la droga, las mafias de tala ilegal o de buscadores de oro, muchas veces protegidas en lo profundo de la selva por paramilitares disidentes de las FARC. A pesar de que Colombia y Brasil tienen legislaciones distintas, sus pueblos están expuestos a los mismos males que los peruanos. Ante la ausencia estatal, sienten que tienen que protegerse solos de quienes llegan hasta sus tierras para depredar y contaminar. O unírseles, si no queda otra.
Este foro fue una valiosa oportunidad para que las comunidades sean realmente escuchadas. Autoridades de Brasil se acercaron para atender a la población y al final una marcha por sus calles llevó el pliego de exigencias al Ministerio Publico de Tabatinga. En los días que estuve en el evento, ninguna autoridad de Perú o Colombia hizo acto de presencia. Sin embargo, sí estuvo Orpio, la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente Peruano, que tuvo una participación destacada, exponiendo temas de seguridad, vigilancia y monitoreo para proteger las áreas naturales de las comunidades. Ellos, además, están pendientes de una reunión el próximo 4 de septiembre en Lima con el Ministerio de Cultura del Perú y otras autoridades para confirmar la categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, lado peruano del también limítrofe rio Yavarí. Dicha área, como otras alrededor, es amenazada por la tala ilegal o el narcotráfico.
Los que tristemente sí hacen acto de presencia constante por estas localidades y los pueblos aledaños son los miembros del Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital (PCC) o alguna otra de las organizaciones criminales que han llegado a penetrar tan profundo en Leticia y Tabatinga que operan incluso desde las cárceles, quizás con la complicidad de funcionarios corruptos o intimidados por amenazas. También están presentes en la trama criminal los colombianos Comandos de la Frontera o el frente Carolina Ramírez, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La violencia de esas organizaciones recuerda los tiempos de Familia do Norte (FdN), principales compradores de cocaína en la Amazonia desde principios de este siglo o, incluso, más atrás, a los días de Evaristo Porras, Papa Doc, el tristemente recordado capo del Cartel de Medellín, cercano a Pablo Escobar, y con una gran influencia en Leticia como cabeza del Cartel Leticia-Tabatinga o Cartel de Amazonas que sembró dolor y muerte a su paso. En los años 80 y 90, mientras se consolidaban como destino turístico, los efectos del narcotráfico también empezaron a sentirse en sus calles y en su sociedad.
No está de más recordar que Evaristo Porras tuvo como abogado a Vladimiro Montesinos, más tarde siniestro asesor presidencial del dictador Alberto Fujimori, y hoy aún preso. Curiosa muestra de la hermandad colombo-peruana. En algunas esquinas todavía se leen avisos que lucen descuidados y rezan: “Leticia, capital mundial de la paz”.

Si algún lector se pregunta cómo sale la madera ilegal o la cocaína desde el Amazonas, evitando los controles militares o policiales, le contaría que es otra vulnerabilidad para las comunidades indígenas que habitan la zona. Además de aquello que pasa de contrabando flotando oculto en los botes o disimulado dentro de enormes paiches o pirarucús, en la yuca, en los plátanos o en los bidones de combustible, las mafias reclutan a los hombres, ofreciéndoles sumas que, según varias fuentes, oscilan entre los 2.000 y 2.500 dólares por transportar madera o droga a pie, desafiando a la jungla en caminatas que se extienden por varios días o semanas entre víboras, lagartos o insectos y un calor agobiante en las más inhumanas condiciones, para llegar a determinados puntos de la selva, como Manaos, atravesando las fronteras sin ser vistos hasta donde la madera pueda disfrazar su trazabilidad y la cocaína ingresar al mercado y salir por el Atlántico a Estados Unidos o Europa. En ese camino, algo sacrifican los hombres y algo mantienen: antes de los viajes, muchos de ellos piden la protección de sus chamanes.
Según un informe de Crisis Group, el 70% de la cocaína y la pasta básica producidas en Perú se trafica luego hacia Brasil. El narcotráfico ha hecho, siempre según sus cifras, que el crimen se multiplique por cuatro en Tabatinga, desde el 2018. Uno de los asesinatos más sonados fue el del periodista Dom Philips y el activista Bruno Pereira, en la cercana zona de Atalaya du Norte, en junio del 2022.
En muchos casos, los indígenas reclutados por los cárteles no regresan nunca más a sus comunidades: las mafias no quieren testigos, así muchos no hablen o entiendan español. Los recolectores o “raspachines” ganan apenas 20 centavos de dólar por kilo de hoja de coca recogido durante la cosecha. A algunos les pagan una parte en pasta base, que luego venden en sus propias comunidades para ser fumada hasta por niños. En las calles de Tabatinga se sabe que, mientras un kilo de esa pasta puede costar hasta mil dólares, un kilo de cocaína es valorizado entre 2.500 y 3.000 dólares. La misma cantidad, en mercados de Asia, Europa o África puede tasarse en 80.000 dólares.
En algunas de estas comunidades ha llegado a convocarse hombres, en lengua ticuna o español, para la “raspa” a través de los parlantes con los que hacen los avisos importantes. Para muchos de ellos, en un lugar en el que sus países no les ofrecen otra cosa, es el único destino posible: elegir cómo morir, no cómo vivir.
*****

Por estos lares, si tienes una embarcación o una mototaxi –en Leticia llamadas tuki tuki- tienes trabajo seguro. Si has escuchado alguna vez por ahí que los colombianos son amables, se quedan cortos. Son amabilísimos, siempre sonríen, dan una indicación, recomiendan por dónde tener cuidado y mejor no pasar. En contraparte con los incidentes bélicos del pasado, las relaciones entre brasileros, colombianos o peruanos lucen muy cercanas a la luz del día. Por supuesto, cuando no hablamos de las que se dan más allá de los ciudadanos de bien. Las dinámicas de las mafias no se ven en la aparente tranquilidad cotidiana de Leticia. De todos modos, hay que tener siempre cuidado: en los últimos años hubo algunos crímenes y balaceras en lugares públicos, asociados por la policía al sicariato por narcotráfico.
En las calles y tiendas de Leticia funcionan negocios de todo tipo: vendedores de sombreros, de ropa, de hermosas camisetas de la selección Colombia, de aretitos, collares o suvenires, de café aromático y maravilloso, de trajes típicos del Amazonas, de apachurrables capibaras. Los parques Santander y Orellana son dos de los lugares infaltables en cualquier recorrido. En el Santander, a las 5 de la tarde, miles de loros y gorriones hacen un vuelo impresionante antes de refugiarse en sus árboles. Un espectáculo tan puntual como fascinante. En el Orellana se han fusionado con éxito la naturaleza y el cemento: es un parque sin que deje de ser además un refugio natural, con espacio para peces, árboles centenarios o victorias regia flotando en sus aguas.
Bares y restaurantes con sabores de los tres países ocupan las veredas en esquinas y carreras de Leticia. En los mismos parques, entre humos y cumbias, también es posible degustar la gastronomía de este rincón de la selva, que es una festiva combinación de sabores de Perú, Brasil y Colombia: Tacachitos bola bola, chorizasos, pinchos de patas de gallina, arepas, chuzitos de pollo, cecina, chicharrón de pirarucú, sábalo asado o mojojoy, un dizque sabroso y carnoso gusanito. Acompañado, por supuesto, con su buen vaso de aguapanela para que todo asiente. Hay que cuidar el colesterol.
*****

Este despecho lo voy a curar/ Con aguardiente y cerveza/ Día y noche voy a tomar/ Para disipar esta maldita pena, canta desde los parlantes del BarBacoa Luis Alberto Posada, con todo el despecho en la garganta, sufriendo colombianamente. Una Águila bien helada y otra más, seguida, para que haga a la anterior reposar. Las noches en Carrera 10, una de las calles con más movimiento de Leticia, son bastante variadas y de las últimas en terminar. Mientras nosotros disfrutábamos tremendo bolerazo en el BarBacoa, a pocos metros algunos disfrutan hamburguesas o burritos en coloridos y olorosos puestos callejeros, algo más allá un animado grupo improvisaba coreografías de “redonditos-para-abajo-redonditos-para-arriba” con un reguetón tan indefinible como imperdonable y a la vuelta otros vibraban gritando los goles del Mundial de Clubes.
La que sí parecía una actividad en la que los leticianos brillaban especialmente era el billar. Hay algunos billares cerca del muelle, donde mototaxistas, barqueros y algunos folklóricos émulos del Fast Eddie Felson que Paul Newman inmortalizó en The Hustler y The Color of the Money departen con códigos propios de alguna extraña logia. Hombres en shorts y bividí que coronan con un desafectado silencio cada una de sus bolas embocadas con éxito, tras señalar previamente con el taco, también sin palabras ni aspavientos de por medio, la esquina a la que cada una será dirigida por la blanca. Los curiosos también callan, como en una ceremonia. Asienten ante el éxito con gesto de respeto, pero el único sonido en la sala de billar sigue siendo el choque de las bolas entre ellas o contra los bordes de la alfombra verde sobre la que deciden sus suertes. El frotar de la tiza con la punta del taco es un susurro para invocar la bendición. La escena se repite al mismo tiempo en distintas cuadras del centro de Leticia: los billares abundan tanto aquí como en Lima los chifas. A veces, al lado de las mesas de billar hay otras con hombres jugando póker, también concentrados y con miradas ansiosas de cantar “Pronto llegará, el día de mi suerte” como si fueran Héctor Lavoes de la timba y el bluff. “Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará”.
Una escena triste, sin embargo, marca las noches cálidas y luminosas de este rincón de la Amazonía: contamos primero 3, luego cinco, pero son hasta 10 jóvenes, de no más de 25 años, que deambulan sin destino por las calles del centro de la ciudad, todo el día. A veces piden algo de comer, otras de beber y otras solo las latas de cerveza vacías para intercambiarlas, como hacen los ropavejeros, por unos centavos. Algunos andan descalzos, tienen apenas un polo hecho trizas como abrigo y duermen bajo la lluvia, empapados y solos. Ninguno quiso contar algo de su historia, temerosos de conversar demasiado con los extraños, atemorizados e indefensos. Son la selva misma ante la amenaza de un mundo hostil.
“Como una visión que naciera al morir, que no terminara jamás, como un viaje que terminara por su inicio, que se estuviera viendo mirarse en mi visión”, escribió César Calvo en Las tres mitades de Ino Moxo, un libro en el que también se refirió a los depredadores de la selva y de sus pueblos: “De solo pensar que aquellos genocidas eran hombres, hasta hoy, por momentos, me dan ganas de nacionalizarme culebra”.
En este rincón del mundo en el que puedes estar en tres países casi al mismo tiempo en un mismo día, todos los viajes son una visión que no termina jamás.