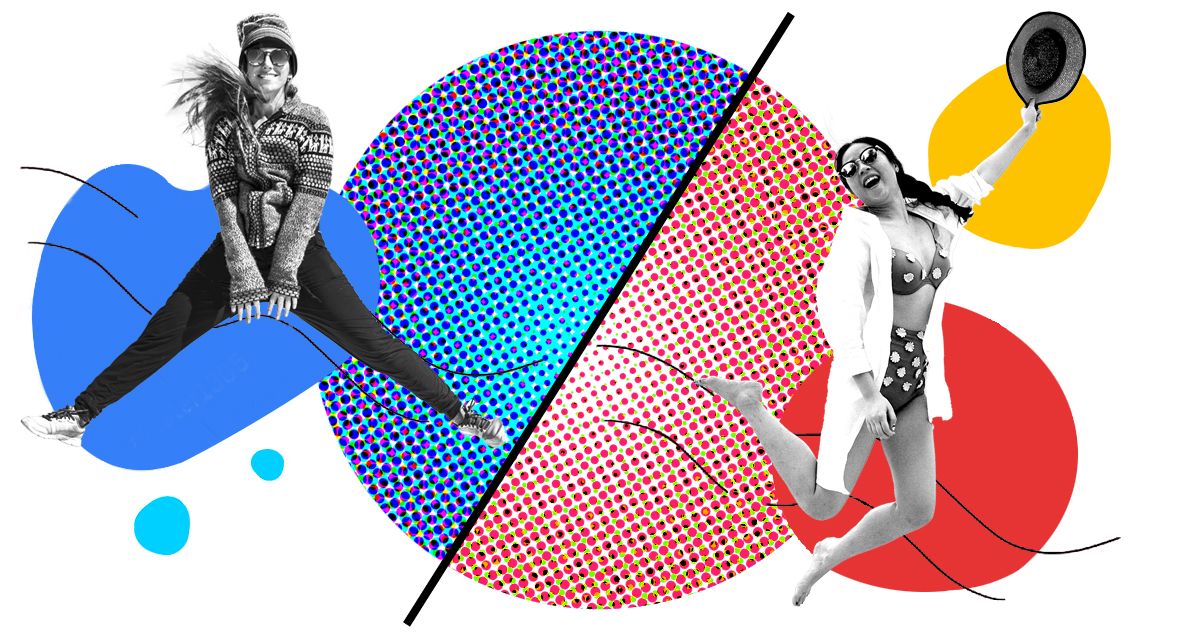Será porque en Buenos Aires, Lima o Bogotá nunca nieva, o sucede muy ocasionalmente, será por la concepción etnocéntrica que tiene el “primer mundo” sobre sus asuntos mundanos, será, tal vez, por la soberanía dorada que ejerce casi sin esfuerzo el calor por sobre cualquier otra estación, lo cierto es que la temporada invernal del hemisferio sur, es decir, el gélido clima que durante julio y agosto se instala con tenacidad en los alrededores del Río de la Plata y de la cordillera de los Andes, en la interminable y desolada Patagonia o en los mitológicos rincones del Perú, ocupa muy poco espacio en la cobertura mediática del Occidente rico, aquella que configura, grosso modo, una narrativa anual, una polaroid del mundo moderno.
Es curioso, casi absurdo, pero no por relegado menos cierto: las imágenes que cruzan el Atlántico rara vez tienen alguna referencia invernal, como si en esta tierra legendaria, más propia del realismo mágico que de los avatares de la naturaleza, los lógicos y los irracionales, el calor no fuese una aparición cíclica que así como llega nos abandona, sino una condición permanente. O como si el clima, nuestro clima, no tuviera variables ni albergara transformaciones, o como si, directamente, careciera de importancia alguna.
Ahora, por caso, que en Buenos Aires atravesamos semanas con madrugadas de cero grados o días tan cortos como repetitivamente glaciales, las calles de la ciudad se pueblan de bufandas y abrigos oscuros, de hojas marchitas que desprenden los árboles. Por la mañana, la niebla del Riachuelo se infiltra más allá de La Boca o de San Telmo, el tapaboca deviene bendición y ya no solo mitiga los contagios sino que nos protege del viento austral que trepa desde la Patagonia, y el sol es un testigo viejo que entrega migajas de su magia solo unas horas. Los días nublados o los lluviosos —en julio en Buenos Aires llueve casi un tercio del mes— constituyen, directamente, una suerte de extorsión o de provocación a nuestra consistencia espiritual. Pero nada de eso, nada de esa peripecia universal, persistente y circular como el traslado del planeta que la provoca, aparece entre las noticias del Norte. Parece negada, como si su exhibición le fuese a quitar algún atributo a estas orillas, como si en este zócalo, simpático pero lejano, los fabricantes de sweaters no tuvieran también un negocio rentable.
El mundo opulento, claro, está ocupado en sus vacaciones y en los fenómenos que se disparan en estas épocas: el río que se desmadra en Alemania, la ola de calor que arrasa con jubilados en Canadá, los atascos de autos de quienes quieren escapar a la playa en Italia, los incendios que provoca el exceso de temperatura en todos lados. Las familias emigran en masa hacia las lugares habituales de descanso, aquellos en los que los efectos del calor pueden atemperarse. Los portales de noticias se llenan de imágenes de celebridades que se zambullen sobre la arena y las aguas del Mediterráneo, que se muestran en sus yates al sol y que establecen, de ese modo, gracias a la autoridad que les confiere su condición de famosos, que mientras ellos permanezcan en bañador el verano será el lenguaje universal que se le impondrá al resto.
Para quienes vivimos al sur del paralelo del Ecuador, esa enorme, abigarrada extensión de tierra llamada hemisferio meridional, el trazado mental del tiempo, es decir, el vínculo que establecemos con cada estación e incluso con cada mes, tiene una connotación singular, distinta a la concebida en el Norte. En términos de organización vital e incluso emocional, podríamos decir que mientras el Norte divide su año a la mitad y decide su descanso cuando el calor alcanza su cenit, propiciando, de esa forma, la sensación de que la experiencia anual tiene dos fases simétricas y complementarias, en el Sur, en cambio, el fin del primer semestre no implica un punto de quiebre (solo la educación se permite un breve descanso de dos semanas), estableciendo, con esa diferencia sustancial, otro tipo de percepción del calendario: el año es un largo y lento periplo que solo permite recompensa y sosiego sobre el final. Más paradójico aún: ni siquiera sobre el final, sino en su comienzo, ya que la ciudadanía, en su mayoría, suele tomarse vacaciones durante enero y febrero.
Aun cuando ya forma parte de nuestro acervo cultural, aun cuando hayamos abrazado esa costumbre con la misma naturalidad con la que las aves cambian de plumas o las plantas cumplen su fotosíntesis, el hecho de que el crudo fresco irrumpa en nuestras vidas durante los meses que lo hace, y el hecho de que la canícula ostente una superioridad estética y acaso psíquica por sobre él, que suele estar asociado a la melancolía y al encierro, determina y provoca que el invierno, aquí, represente de alguna manera el corazón mismo de nuestra aventura anual. Durante junio, julio y agosto, por tanto, se articula buena parte del sentido, individual y colectivo, de nuestra sociedad, opera su núcleo duro: es un período que no está destinado al descanso sino a su antípoda, la intensidad laboral, la demanda sostenida, las noches largas y las botellas abiertas, las maratones de series en el sillón, las calorías que se ingieren, los gatos que duermen y siguen durmiendo, el gimnasio que se paga pero al que no se concurre, los partidos de fútbol nocturno que se suspenden. Esos meses son nuestro Everest: trepándolo —derrotándolos—, luego viene el alivio del descenso, cuando el frío afloja su castigo y, no mucho tiempo después, se otea la llanura primaveral, el sol de septiembre.
A modo de amenaza, como un mantra admonitorio, ligeramente ominoso, en Juego de Tronos se repite la frase “Winter is coming”. Es el invierno el que puede quitarnos todo, el que llega con su gabinete de frustraciones y restricciones, de acechanzas y de incomodidad, de enfermedades y miseria. No es solo frío y viento lo que viene, es una forma de clausura: el ritmo se ralentiza, el virus se propaga más, el impulso peregrino de la especie, aquello que lleva al ser humano a dejar su silla y saltar a la carretera, indefectiblemente se morigera. La angustia social teje su nido y, por lo general, tiene cría en el anochecer de los domingos.
Pero el encierro también tiene su encanto y, como sabemos, Hollywood ha construido buena parte de su épica romántica al calor de una chimenea. La realidad ha ido en saga. En Buenos Aires, por caso, el mes con más cantidad de nacimientos es marzo, lo que demuestra que el ritmo amatorio de la ciudad, al menos el dirigido hacia la reproducción de la sangre —sospechamos que el destinado al mero placer también—, se incrementa considerablemente durante los hielos de julio, mes en el cual Europa se entrega masivamente al hedonismo del consumo exterior pero que en estas playas, tal como lo corrobora la ciencia, nos lo reservamos para el goce doméstico. Mientras Europa pasea y se acuesta tarde, Sudamérica, a su modo, agranda la civilización.
La opacidad y el poco brillo invernal tiene su contratara a fin de año, cuando el tiempo adquiere el ritmo precipitado de la Navidad, cuando el aire del atardecer se llena de orgullo y de colores naranjas y cada actividad adquiere un soplo de trascendencia, como si el calor de diciembre, tórrido pero menos arrasador que el de enero, no hiciera más que contagiar de optimismo a los barrios y las casas: las fiestas, al aire libre, se disfrutan de otra manera.
En su célebre comienzo de Historia de dos ciudades, Charles Dickens no hace más que exponer aquello que balancea el mundo, lo que lo vuelve equilibrado, lo que revela que por cada ciudad que esté padeciendo el frío habrá otra que estará disfrutando el calor, o viceversa: por cada rincón que encuentre el nirvana con la nieve habrá otra que se sentirá sometida por el fuego del sol. “Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación”.