En 1802, en el marco de su gran travesía por Sudamérica, el naturalista prusiano Alexander von Humboldt llegó al actual Ecuador. Ahí, durante ocho meses, pudo explorar las montañas andinas, recolectar incontables plantas y estudiar el legado del Imperio inca. Aunque, quizás, nada le causó tanta impresión como la población local, como invita a pensar una frase suya que se haría célebre: “Los ecuatorianos son seres raros y únicos: duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste”.
La cita de Humboldt aparece mencionada en Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, la nueva novela de Mónica Ojeda (Guayaquil, 1988), y con una buena justificación: el libro transcurre en las faldas de un volcán de Ecuador, donde se celebra un macrofestival de música retrofuturista llamado Ruido Solar. A él acuden dos amigas, Noa y Nicole, huyendo de la violencia de Guayaquil. Para Noa, esa escapada supone además una oportunidad para reencontrarse con su padre, que la abandonó cuando era niña y que habita en los bosques de la zona, alejado del mundo.
Valiéndose de múltiples voces y una prosa sinestésica, cargada de poesía, Ojeda propone un viaje alucinado —y alucinante— que transita entre el horror y el goce, el folclor y la modernidad, la aceleración y la calma. Un hito que confirma la trayectoria ascendente de esta escritora que en su momento fue incluida en las listas de jóvenes promesas de Bogotá39 y la revista Granta, y que ahora da el salto a un gigante editorial como es Random House después de haber publicado en sellos más modestos tres novelas —La desfiguración de Silvia (2014) y las muy celebradas Nefando (2016) y Mandíbula (2018)—, dos poemarios —El ciclo de las piedras (2015) e Historia de la leche (2019)— y un libro de relatos —Las voladoras (2020)—.
Ojeda recibe a COOLT en la terraza de una librería del Ensanche de Barcelona en una mañana de invierno atípicamente calurosa, justo al inicio de la gira de presentación de la novela que la llevará por toda la geografía española. El agotamiento propio de los compromisos promocionales todavía no afecta a la escritora: cuando la grabadora se enciende, sus palabras fluyen imparables, como la lava de un volcán que acaba de despertar.
- Hablando de volcanes, ¿cuál fue ese primer temblor que te llevó a escribir esta historia?
- Fue una conjunción de cosas. La primera es que en mis libros siempre estaba presente el tema de los volcanes, lo que me llevó a preguntarme qué hace un volcán encarnado en mi escritura, por qué aparece de la nada, cuáles son sus intenciones. Entonces, cuando me senté a escribir esta novela, ya sabía que se ubicaría en la zona andina de Ecuador, donde hay más volcanes.
Pero, realmente, lo que dinamitó la escritura fue el hecho de que yo emigré [a España] a finales de 2017, y a partir de entonces la degeneración de la violencia del narcotráfico en Ecuador fue creciendo. Toda mi familia está allá, todes mis amigues, y eso hace que mi escritura vaya hacia ese territorio. Estoy pensando todo el tiempo en la fragilidad de la vida en un contexto que es complicado ya no sólo por la situación del narcotráfico, sino porque en Ecuador hay terremotos, los volcanes estallan; parece un ambiente de apocalipsis. Dices: “Si no son unos narcos, es la naturaleza la que me va a aplastar, ¡de una u otra manera de aquí no salgo viva!”. Así que, desde esta distancia, me interesaba expresar la emoción que tengo con respecto a lo que la gente que vive allá. Gente que, pese a todo, hace la vida con un placer y con un goce tremendos. Eso me parece conmovedor.
- ¿Fue un proceso de escritura largo?
- Sí, la novela la empecé a finales de 2018 y la terminé en octubre de 2023. Fue una escritura interrumpida, porque en el medio escribí Las voladoras e Historia de la leche, pero digamos que me ha tomado todo este tiempo. Los últimos dos años ya fueron de escritura intensa, de no separarme del ordenador. Fue complicado, tenía que preguntarme con qué lenguaje escribo sobre una violencia tan íntima como la que hay en Ecuador. Esto es algo delicado: cómo cuento esto, de qué manera puedo ser sensible y no escribirlo con torpeza.
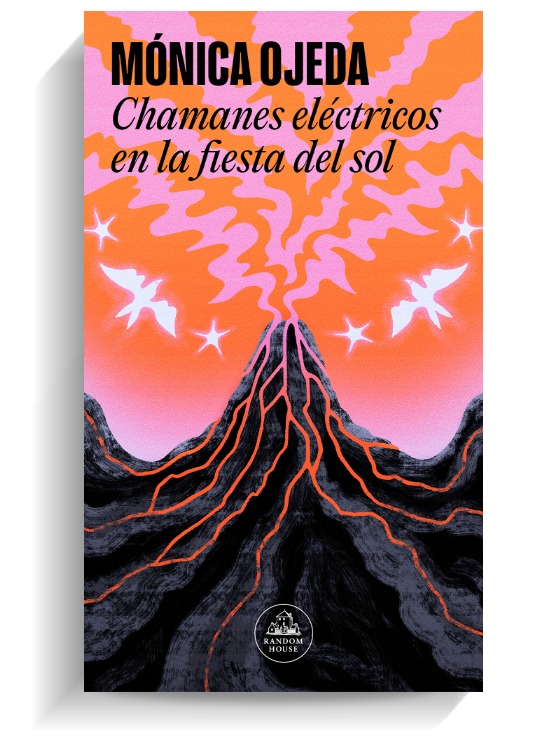
- La novela se presenta como un mosaico de voces, con dos registros bien diferenciados: el de los amigos de Noa, que son voces casi alucinadas, y el del padre de Noa, una voz muy pausada. ¿Estaba clara esa estructura desde un inicio?
- Fíjate que cuando empecé la novela, en 2018, comencé con la voz del padre. Luego la dejé reposar un tiempo y dije: “No, la novela va a empezar con las voces de los personajes en el festival”, y me puse a escribir esas voces. Ahí fue cuando ya arrancó la novela.
Quería que la narrativa reflejara el espíritu del festival, que es un ruido colectivo. Quería que se sintiera ese caos que uno vive cuando está en un festival, un caos que es exterior pero también interior, exploratorio. Para los personajes del festival, estar allí implica un vértigo, y yo quería que se sintiera ese vértigo, en contraste con la segunda parte de la novela, cuando entra la voz del padre, mucho más sosegada.
- En la novela hay un esfuerzo por transmitir las sensaciones que genera la música, ¿fue muy difícil eso?
- Fue difícil pero a la vez estoy acostumbrada, porque en toda mi escritura busco aquello que habita por fuera de las palabras. En la poesía está esa búsqueda de lo inenarrable, de lo que parece que no pueda ponerse en palabras. Y a mí me gusta mucho escribir narrativa buscando esa experiencia poética. Pienso en la escritura como ese ejercicio de cazar lo que invoca y convoca pero que no está. Eso fue muy divertido de trabajar, pensar la escritura como ese acontecer poético musical.
- En el libro, el festival de música no es sólo un lugar de evasión, sino también de reafirmación política, de hacer presente el cuerpo, ¿no?
- Totalmente. La finalidad de la fiesta es estar en la fiesta, su futuro es que se vuelva a hacer la fiesta, no hay más. Ahí hay una posibilidad de pensarnos no a través de la utilidad, sino de que las cosas son valiosas por el mero hecho de que están. Eso me parece muy valioso políticamente. También, porque nos invita a pensar en un futuro que no sea el de la parálisis por el miedo. Si puedo hacer la fiesta pese a que hay balaceras en mi ciudad, eso es que la vida todavía es posible. Esto me parecía importante, trabajar un lugar de luz en medio del dolor.
- “La revolución será bailada”, podría ser tu eslogan...
- ¡Sí, total! Como decía Nietzsche: “Sólo puedo creer en un Dios que baile”. ¡Perfecto! Eso es lo que hacen todas las artes, bailar en contextos en donde te quieren imponer la rigidez del cuerpo controlado, hacer danza contemporánea donde el poder quiere que bailes ballet.
- Esto que dices lo resume bien una frase del libro: “(…) el infinito está en el accidente y en el error”. Cuando la leí, pensé en si eso aplicaba también a la literatura, y en concreto a tu literatura, ya que como autora sueles explorar zonas oscuras...
- Sí, por supuesto que en la escritura está lo apolíneo, el tratar de darle forma a lo desbocado, pero también está el territorio de lo dionisiaco; la poesía es el deseo desnudo, suelto. Y a mí me gusta escribir tratando de hacer que esos dos espíritus converjan. Por eso en la narrativa convoco e invoco tanto ese espíritu poético; me gusta pensar más allá de los géneros.
- En la novela, la música también conecta con lo cósmico, y con la física cuántica. Hablas de cómo somos átomos en movimiento. “Polvo de sol somos y al mismo polvo volveremos”, dice un personaje.
- Claro, es que me fascina pensar cómo la música estuvo conectada en su origen con las estrellas y con el cielo: cómo escuchábamos los sonidos celestes, el trueno, el rayo, las ventiscas, etcétera. Me parece fundamental volver a esa idea atávica de que todo el arte surge de una relación directa con la observación del mundo. Así como hablamos de cómo el psicoanálisis ha aportado a la literatura, también lo ha hecho la astronomía. La física cuántica ha influenciado al arte, y a su vez el arte ha aportado a la física cuántica, ¿no? Me encanta pensar en Einstein cuando tocaba el violín. La teoría de cuerdas la puedes pensar también a través de los instrumentos de cuerdas, lo que es maravilloso. Y Kepler, con la música de la música de las esferas, que otorgaba una nota a cada planeta.
Y me interesaba también plantear cómo nuestros pensamientos se nutren mutuamente. De repente, los personajes del festival piensan casi como si fueran un mismo monstruo, con una mirada conjunta. Esa colectividad del pensamiento, que habita en el mito, es algo que podemos ver incluso en la ciencia. Eso me parecía fascinante, el mito como un lugar del presente, del pasado y del futuro; además un lugar de conocimiento.
- Esa idea de interconectividad nos lleva también a pensar qué sentido tiene hacer daño a la naturaleza, ya que somos parte de un todo, ¿no? Una visión que flota en parte de la literatura latinoamericana actual.
- Totalmente. De hecho, en Bolivia se escribió la Carta de Derechos de la Tierra, que comienza diciendo que la Tierra es un ser vivo. Esto es algo que llevan diciendo desde hace tiempo las comunidades indígenas en Latinoamérica. Occidente ha hecho que no las escuchemos, pero ahora todos los discursos ecologistas del norte global dicen eso mismo. De repente, es un volver, un pensar el tiempo como un lugar cíclico, donde a veces hay que mirar hacia atrás, porque hacia atrás hay cosas que nos pueden servir para el presente y para el futuro.
En la novela, esa presencia de lo colectivo siempre está de una u otra manera, en contraste con la individualidad del padre de Noa, que quiere estar solo y aislado, e incluso así no puede estarlo. Esa reivindicación de lo colectivo me interesaba porque, cuando estás en un estadio de violencia extrema, la única salvación posible la encuentras a través de colectivizarte. Es algo que lo estamos viendo en Ecuador, en países que están en situaciones límite: sin el colectivo no eres nada ni nadie, y además la gran bota del poder te aplasta. La única manera de buscar una imaginación futura es a través de unirte con otros. Si no, no hay salida.
- Retomando esa idea que lanzabas del tiempo cíclico, en la novela, Noa va al festival buscando un futuro, dejando atrás la violencia en la ciudad, pero también va a buscar el pasado, al padre que la abandonó. ¿No hay futuro sin hacer cuentas con el pasado?
- Sí, tal futuro no existe. El futuro siempre es un pasado revisitado y reformulado, renombrado e incluso refundado, pero es siempre un pasado. Me interesa mucho la idea del presagio, porque el presagio uno lo busca en algo que es anterior a uno mismo. Cuando vas a los oráculos o a las tarotistas, vas hacia un territorio antiguo, sientes que ahí es donde está la respuesta hacia tu futuro.
Noa va a buscar a su padre porque es el lugar de origen; su lugar de origen es el abandono y quiere interpelar al abandono. Pero también quiere la profecía paterna. Si ella sale del abandono, que es un eje vertebral de su identidad, quiere entender qué es lo que le va a pasar a continuación.
Todos venimos de una herida, o de varias, y hay que ver qué es lo que hacemos con esas heridas. Uno piensa que el pasado es algo distante y que está quieto, pero el pasado muta y cambia todo el tiempo. Está tan en movimiento como el presente y como el futuro. No es un animal domesticado. Y como nos vamos moviendo, el pasado se va moviendo con nosotros.
- Al padre de Noa lo retratas con una mirada compasiva. Él lleva su carga, le duele no haber sabido ser padre. ¿Querías huir del estereotipo del padre abandonador monstruoso?
- Totalmente. En mi vida diaria, afuera de la escritura, tengo claro que a los padres abandonadores se los tiene que llevar a juicio, que tienen que asumir una responsabilidad. Eso está claro. Ahora, como eso está tan claro, ¿para qué escribirlo? Lo que está claro no se escribe. Se escribe lo que es más neblinoso. Entonces, lo que me puse por delante fue otro tipo de posibilidad. La posibilidad de un padre que abandone porque no ha sentido ese amor que debería sentir, y que se siente culpable por ello. Querría ser alguien mejor de lo que es, pero no lo es. Como nos pasa a todos, ¿no? Me interesaba tratar de entender la experiencia humana de ese hombre que a lo mejor no pudo responder al rol de padre no porque sea un ser malvado, sino porque es una persona. Y las personas somos falibles.

- Volviendo a la tensión entre futuro y pasado, el festival de la novela es retrofuturista, como un Mad Max andino. ¿La modernidad siempre tiene algo de ancestral?
- Sí, es lo que hablábamos antes, me interesa crear esa temporalidad cíclica. Una temporalidad que hace que miremos al pasado porque en el pasado hay un presagio de lo que seremos. Esa es una temporalidad andina y también de muchas otras culturas que no son la occidental, la cual tiene una manera de entender el tiempo mucho más recta: “pasado pisado”.
Eso es interesante pensarlo en nuestros tiempos, cuando estamos viendo cómo en Europa ha habido un remonte de los fascismos y de los discursos de extrema derecha, algo que parecía que habíamos dejado atrás después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora se reformula. La concepción del tiempo cíclico nos hace entender que el pasado nunca se queda del todo atrás; que el tiempo es una repetición con variaciones, como una composición musical. ¿Cuántas veces no hemos estado en este lugar de mundo derruido, con jóvenes tratando de encontrar un futuro allá donde parece que no lo hay? Ha pasado varias veces, y seguirá pasando, lamentablemente. La vida es experiencia de goce y derrumbe, pero siempre estamos reinventando el mundo, porque tenemos sed de refugio. Y esa sed no se va a aplacar nunca.
- Hablábamos antes de los presagios. En la novela aparecen chamanes, al igual que en otros textos tuyos. ¿Por qué te atraen tanto?
- Pues porque son poetas. Y todavía están muy vivos en la comunidad andina: en los Andes de Ecuador se llaman yachaks. Son gente que te sana con la palabra, a través del canto, de la música.
Cuando una canción te toca, o un poema te toca, sales revitalizado, porque te ha refundado la mirada sobre el mundo. Lo mismo hace el chamán. Tú sales revitalizado de un ritual chamánico porque hay algo de la experiencia de lo poético ahí. Yo no siento que la literatura esté distante de lo ritual. De hecho, más bien creo que surgen juntos. Ahora nos esforzamos mucho por separarlos, como si fueran dos cosas distintas: esto proviene del intelecto, eso proviene de la imaginación mítica. Esa división logos y mitos que no tiene sentido. Pero en realidad hay algo ritual en la escritura, yo lo vivo cuando estoy escribiendo. Y hay algo de la manifestación de lo invisible cuando estás trabajando con la palabra, escrita u oral. Entonces, sí, veo a los chamanes como poetas.
- Y tú te ves como una chamana, claro.
- ¡Ojalá, me encantaría! (risas).
- Volviendo a ese volcán que es el escenario de la novela, el volcán también hace que en cierta medida no haya futuro posible, porque ¿cómo se vive cuando sabes que en cualquier momento puede haber una erupción letal?
- Sí, absolutamente. En Ecuador, la geografía está plagada de volcanes, y las ciudades andinas están al pie de los volcanes En cualquier momento, esas ciudades desaparecen. Además, como Ecuador es caótico, no creas que hay muchos planes de contingencia. O sea, no hay: aquí esto estalla y desaparece todo, estamos viviendo al borde siempre.
Me gusta recordar esa frase de Humboldt: “Los ecuatorianos son raros porque duermen tranquilos rodeados de volcanes y gozan con canciones tristes”. Eso pasa en todos los países que tienen volcanes. La geografía te contagia un ritmo vital distinto, se vive diferente allá donde hay un volcán despierto, terremotos y tsunamis que allá donde no hay ningún desastre natural cercano. La diferencia está en la conciencia que hay de la fragilidad. Para la gente que vive con la fragilidad al pie, su filosofía de vida tiene que ver con lo mortales que somos. En las ciudades en donde estos eventos no están tan cercanos, la gente vive en una fantasía de la inmortalidad. Se olvida de lo frágil que es hasta que les llega la vejez o la enfermedad, hasta que, de otra manera, les llega ese temblor de la naturaleza.
En Guayaquil, hay terremotos cada dos por tres. Pero la gente hace la fiesta pese a todo, y se contenta con música triste. Y celebra el volcán, están enamoradísimos del volcán que los puede matar. Porque eso es estar vivos: enamorarte de la vida, que trae consigo la muerte. Como, “qué bonito que estoy aquí ahora, aunque mañana igual ya no”. Hay una cosa de carpe diem, de goce, precisamente porque es algo evanescente. Igual no lo gozarías si fuera algo perenne.
- En el libro, Noa y sus amigos son una colección de cuerpos jóvenes asustados y temblorosos, expulsados por la violencia. ¿Cómo experimentaste esa etapa de juventud en Guayaquil? ¿Cómo era vivir con el susto en el cuerpo?
- Fue muy complejo. Los últimos años, cuando ya tomé la decisión de emigrar, tenía ataques de ansiedad. Me costaba mucho poner el cuerpo en la calle. Me estaban afectando todas las violencias que mi cuerpo recibía cuando estaba en la calle, y todo el pavor que sentía por las violencias futuras que podría sufrir. Hay otros cuerpos, en cambio, que dicen: “No voy a pensar en lo malo que me puede pasar estando en la calle”. O: “Voy a sobrevivir a las violencias cotidianas de la calle”. Pero yo no lo estaba gestionando así. Entonces, fue difícil.
Además, yo estaba entrando y saliendo de Ecuador constantemente, porque me vine a estudiar a España. Pero luego volví a Ecuador a vivir. Tenía muchísimas ganas de estar ahí, de hacer la resistencia: abrí clubes de lectura gratuitos para gente que no podía acceder a libros, hice clubes de estudio de género en una ciudad como Guayaquil, que es bastante complicada por el tema de la religión. Estaba haciendo activismo, con toda la ilusión de hacer belleza en medio de un contexto complejo. Pero después no tuve fuerzas, el miedo me paralizó.
Entonces, en la novela me interesaba trabajar esa otra parte de la experiencia del miedo: cuando el miedo no te paraliza, sino que te mueve. El miedo te puede llevar a lugares oscuros, pero también a lugares de creación. Y eso me parece importante. Porque todos estos personajes están temblorosos, aterrados, pero terminan yéndose hacia la música y a la poesía. No hay lugar más bello y tierno. Ojalá todos, cuando sintiéramos miedo, fuéramos allí, y no hacia la violencia y el desgarro.
A mí el miedo me llevó al arte y a la escritura, un lugar desde donde puedo pensar sobre la muerte y las cosas que me dan miedo sin morir en el intento. Un lugar que se convirtió para mí en un espacio de reivindicación de la belleza. Por eso quería que estos personajes también reivindicaran la belleza, a través de la poesía, del baile y de la música. Como una forma de resistencia y de sobrevivir.

- Te instalaste en España en 2017, con 29 años. ¿Cómo viviste esa migración?
- Pues fue muy doloroso. Fue una decisión propia, y en ese sentido, una migración privilegiada, en unas condiciones bastante amigables, por lo menos al principio. Pero puse un pie en España y empecé a enfermar. Tuve insomnio durante tres meses, no dormía absolutamente nada, me desmayaba. La pasé muy mal. Era un insomnio como consecuencia de una depresión que después me diagnosticaron. Estuve con pastillas para poder volver a dormir. Y llegó un punto en el cual me estaba enloqueciendo. Cuando tú no duermes, empiezas a enloquecer. Yo escuchaba voces en mi cabeza, fue una experiencia tétrica. Y eso fue por el dolor, claro. El dolor de arrancarte de un lugar en donde tienes a toda tu familia, a todos tus amigos. Aunque sea tu propia decisión, es doloroso. Siempre duele.
- ¿Y esa migración no tuvo algo de liberación, por dejar el peligro atrás?
- Es verdad que era algo necesario. Migrar es un ejercicio de cambiar unos dolores por otros. Decir: “Estos dolores yo ya no los puedo soportar, así que voy a ir por estos otros dolores, que al menos son nuevos”. Al migrar tienes otros dolores: estar lejos de quienes amas; pasar por la violencia institucional de migrar aquí, algo tremendamente duro. Yo estuve tres años sin papeles, pasando por todo tipo de humillaciones y de maltratos.
Afortunadamente, luego está el lado luminoso. Aquí he conocido gente maravillosa, amigos y amigas de distintas partes de España y de Latinoamérica que viven aquí y que se han convertido en mi familia. Y vivir aquí también es maravilloso porque puedo caminar sin terror. Ya solamente esa experiencia me pone en un lugar de agradecimiento absoluto. En Madrid, a veces, por no tomar el transporte público, salgo dos horas antes para poder llegar al sitio. Luego la gente me dice: “Pero estás loca; funciona muy bien el bus, funciona muy bien el metro”. Y digo: “Ya, pero es que en mi ciudad de origen no podía caminar sin tener miedo, sin estar con el cuerpo alerta, a ver si hay una bala perdida que me perfora el pecho”. Lo disfruto, lo quiero gozar plenamente. Si tengo que caminar dos horas, camino dos horas. No pasa nada.
- ¿Tu cuerpo aún tiene reflejos, como si el peligro no dejara de acechar?
- Al principio. Cuando me vine a estudiar a Barcelona, no quería cruzar callejones en la noche, no quería atravesar parques. Ahí me di cuenta de que el cuerpo sale muy herido de estar en un ambiente de violencia, lo llevas contigo. Vives como un conejo asustado en una esquina de la habitación. En cambio, cuando un cuerpo no tiene miedo, se despliega, se amplifica. Y baila. Y goza. Y eso era lo que yo decidí cuando dije: “Voy a volver a España porque me voy a vivir allá. Necesito poder amplificar mi cuerpo y no estar reducida como en Guayaquil”.
Es una paradoja, porque yo amo a Guayaquil y además la odio. Supongo que es como la relación que tienes con la familia: la amas y también hay cosas que odias de ella; y siempre te vas pero siempre vuelves, de una manera u otra.
- Llevas siete años en España y ahora aparece esta novela, que es muy ecuatoriana. ¿Hasta qué punto la distancia te hace crecer la necesidad de hablar de tu tierra?
- Recuerdo este ensayito que tiene Simone Weil sobre la amistad, en el que ella dice que hay que amar la distancia entre el amigo y tú, porque esa distancia es la que forja la diferencia entre tú y tu amigo. Pienso que lo mismo pasa cuando migras. Yo amo la distancia que tengo con Ecuador, porque es una distancia que me permite respetar lo que es ese territorio sin mí y yo sin él. Y, de cierta manera, migrar también me ha hecho caer en cuenta de que el territorio es cuerpo. No te vas sin llevarte un pedazo de la tierra en tu cuerpo, siempre lo llevas contigo.
Entonces, claro, la distancia me ha servido para materializar toda esa territorialidad que habita en mí y en mi escritura, y que cada vez se hace más fuerte con los años que paso lejos de Ecuador. Hay escritores que pueden escribir muy claramente de aquello que tienen cerca, y luego estamos los escritores que cuando vemos las cosas muy cerca no vemos, tenemos esa deficiencia. Yo necesito tomar una distancia y amo esa distancia, porque me permite ver con claridad y acercarme con un tacto sensible y respetuoso.
- María Fernanda Ampuero, Miguel Antonio Chávez, Sabrina Duque, tú misma… Sois escritoras y escritores de Ecuador que habéis emigrado y obtenido reconocimiento fuera. ¿Vuestro éxito es el fracaso de la literatura ecuatoriana?
- La literatura ecuatoriana está sumamente viva y hay autoras y autores tremendos. Lo que pasa es que hay una idea con la que yo no estoy de acuerdo, que es la idea de que, si se internacionaliza algo, de repente tiene valor; y si es local, no lo tiene porque no se está leyendo fuera. Eso no tiene nada que ver con la calidad literaria. Puedes tener un libro fantástico y maravilloso que sólo se ha leído en su territorio.
Si la gente se quiere acercar a esta literatura, puede hacerlo. Hay que esforzarse, no es algo que no encuentras fácilmente en tu librería cercana, tienes que buscarlo, pero hay una obra de una calidad excepcional, muy rica. Pienso en una autora que está publicada en Candaya, Daniela Elcibar Bellolio. Me leí hace poco un libro suyo, Lo que fue el futuro. Lloré con él, me conmoví, me reí, lo tengo hipersubrayado. Un libro maravilloso que pasó por aquí sin pena ni gloria, pero que es magnífico. Entonces, ¿cómo decir que la literatura ecuatoriana está muerta? No, está vivísima y coleando.
- Pero no hay un circuito que consiga retener y proteger a los autores...
- Sí, no lo hay, no hay tal cosa como una industria del libro en Ecuador, ni siquiera hay distribuidores. En ese sentido, es muy complicado hacer literatura allí, pero se hace mucha. Y eso me parece fascinante: cómo en este contexto tan hostil la gente es tan creativa y sigue haciendo sus libros. Aunque tú sabes que eso va a ir, digamos, a un fracaso, igual lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque no se mide en esa dinámica económica. Muchos escritores en Ecuador empezamos a escribir contando con el fracaso. Sabíamos que no se podía vivir de eso, que no nos iba a ir bien, que no nos iban a leer más que tres pelagatos, pero iban a ser nuestros tres pelagatos, aquellos amorosos pelagatos que nos iban a leer. Y aun así, queríamos dedicarnos a la escritura. Hay algo ahí como de rebelión de las dinámicas económicas, ¿no? De, bueno, esto no me va a dar para vivir, pero paradójicamente me va a hacer la vida. Porque escribir es hacer la vida.
- En los últimos meses, la situación de violencia en Ecuador ha degenerado mucho. ¿Cómo ves el futuro del país?
- Ahora mismo, Ecuador es un narcoestado, y eso es algo que no se soluciona rápido, como hemos visto en Colombia y México. Es un país donde el narco está metido en todas las instituciones gubernamentales y donde la retórica del miedo se utiliza para mantenerte quieto, para que no produzcas movimiento social. Y creo que, justamente, es en esos espacios cuando se tienen que hacer más las cosas. Se tiene que hacer baile, poesía, escritura, arte; todo se tiene que hacer porque eso es justo lo que no quieren que hagas, porque eso moviliza el pensamiento, las ganas de vivir, que son las que te van a llevar a la revuelta.
Entonces, las cosas en Ecuador no van a ser fáciles, pero creo mucho en los movimientos sociales, en lo que ya hay: esas ganas de vivir, de crear, de estar en comunidad. La violencia de ahora no lo va a parar, lo va a fortalecer. Es duro, porque va a haber muchos muertos, pero nadie se va a quedar quieto. Y eso nos hace pensar en que hay posibilidad de imaginar un futuro.
- Y en ese futuro, ¿te ves de nuevo en Ecuador?
- Sí me gustaría volver a vivir en Ecuador. Para eso tiene que convertirse en un país donde no haya tanta violencia, porque a mí eso me cuesta mucho, me pone en un lugar de terror existencial, no sólo físico, que no sé manejar bien. Me gustaría tener la opción de volver, pero ahora mismo esta opción no está.

