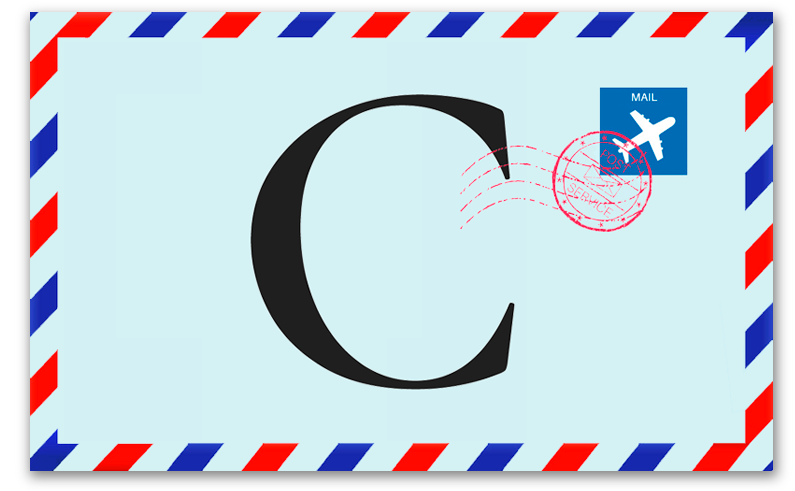A la entrada de su despacho, el director del periódico tenía desplegado un ejército. Podría tratarse de un desfile a escala o de un grupo en posición de combate. Aquellas figuritas de plomo o de plástico, que el tiempo ya nubla el material, no eran mera decoración. Su propietario no las había dispuesto allí gratuitamente. Aquel despliegue escondía nada más y nada menos que la clave del régimen que controlaba España. Entre risas y palabras cómplices, Miguel Ángel Aguilar, entonces director de Diario 16, disfrutaba mostrando su colección de soldaditos, que constituía algo mucho más serio que un juego de niños o una pasión de coleccionista. Era una traslación semiótica de la esencia del poder ganado por las armas y que acabaría usando las armas en sus estertores, con aquellos fusilamientos que serían su principio del fin.
Con el mismo tesón que defendió la memoria del diario Madrid, Miguel Ángel Aguilar apostó siempre por una interpretación política del franquismo que parecía muy obvia pero que ya en los años sesenta y setenta muchos olvidaban: Más allá de las apariencias, estábamos en España bajo la bota de un régimen militar, el del caudillo. De la observación certera de los movimientos en el generalato, de los cambios en los tres ministerios militares, de las actividades de la “casa militar” del jefe del Estado… Aguilar deducía el estado del régimen. En su último opúsculo en torno a la agonía del dictador y su régimen ("No había costumbre"), las claves militares son —vuelven a ser— las principales para analizar el auge y la caída del sistema inaugurado con la victoria militar del 39. La guerra, dictamina hoy Aguilar, no acabó con el famoso parte de “cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos…”. Acabó, en realidad, con la aprobación de la Constitución del 78, porque antes de eso España vivió bajo las reglas de un cuartel.

En el relato sobre la muerte de Franco, que va desde la aparición de la dolencia de la flebitis a la agonía final, el autor se detiene en dos episodios aparentemente lejanos como son la Marcha Verde de los marroquíes sobre la colonia española del Sáhara Occidental y la Revolución de los Claveles en Portugal. En las dos situaciones estuvo como testigo directo. Y en ambos casos la clave militar estaba presente. ¿Se revolucionarían los mandos españoles por la situación del Sáhara, imitando a sus compañeros de armas portugueses al ritmo del Grândola, Vila Morena? La creación de la Unión Militar Democrática en España, la UMD, hizo temer lo peor a los mandos franquistas. Los soldaditos de plomo volvían a dar claves.
El fino y certero análisis de Aguilar al hacer la autopsia a Franco y su Estado se basa en dos sólidas columnas. La primera —fundamental en el caso de un periodista—, el haber estado siempre “allí”, donde ocurrían los hechos y en primera fila: asistir a las descafeinadas ruedas de prensa tras los consejos de ministros franquistas en Madrid o incluso en Meirás, presentarse a las noches de espera frente al Palacio de El Pardo y donde hubiese que velar la historia en marcha. La otra columna que sostiene firme su relato es la agudeza y el sentido de observación que, de la parte, llega al todo y permite explicarnos qué fue lo que prolongó la vileza de aquel régimen que nació por las armas y murió fusilando. La formación científica de este licenciado en Físicas metido a periodista, sin duda, le pone método a la observación sobre el fenómeno que ocupaba la atmósfera española.

Aquellas noches de El Pardo
Fue tener un indicio de que el final se acercaba, y nos lanzamos prestos a un velatorio anticipado. Una mezcla de ansiedad personal y de profesionalidad periodística nos impulsó a estar en primera fila ante un cambio que se prometía histórico. Teníamos cónclave de contenidos en la revista Comunicación XXI, pero lo más comentado no fue nada de semiótica, publicidad o análisis de contenidos. Lo importante era que algo nuevo iba a empezar.
El diario de la tarde Informaciones —el más liberal y combativo desde la desaparición del Madrid— publicaba un breve en su última página “atreviéndose” a informar de que había sufrido un contratiempo la salud del jefe del Estado, Francisco Franco. “Si dan esto es porque la cosa está muy grave. Vámonos al Pardo, que de esta noche no pasa”. Entre chanzas y expectativas, nos subimos al coche que conducía el siempre energético y barbudo Alejandro Goicochea, el director de la revista José Antonio Martín, Miguel Ángel Aguilar y yo mismo. Salimos de la sede de la revista en el 32 de la calle O’Donnell y nos plantamos enseguida en la barra de El Gamo a esperar y especular. El desenlace no iba a ser tan rápido como el más optimista pronosticaba.
Que Franco estaba muy enfermo ya no era noticia que se pudiese ocultar. Se le había visto sufrir los efectos del párkinson, había tenido otro episodio de flebitis el año anterior, y se rumoreaba que también padeció varios infartos. En aquel verano del 73 —cuando Víctor Erice ganó la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián por la película sobre la cruda posguerra española, El espíritu de la colmena— se produjo la última visita de Franco a la ciudad, visita que hacía llegando en barco desde el Pazo de Meirás, en Galicia, para pasar unos días en el Palacio de Ayete, emulando así los veranos de la realeza.
Además de ser la última de su vida, esa no fue una visita más. Hubo algo que se ocultó —aunque el rumor sí llegó al periódico donde yo hacía mis primeras prácticas— y que no se había producido nunca en los viajes del dictador. Franco acortó al mínimo su estancia en San Sebastián y se trasladó de inmediato a Madrid… pero en avión. Esa fue la gran sorpresa: cambió la carretera Nacional I por el aeropuerto de Fuenterrabía. La clave estaba en el deterioro de su salud. Al parecer, se había manifestado ya una incipiente flebitis o había síntomas de una dolencia circulatoria en su pierna, y los médicos aconsejaron no hacer un largo viaje en coche y sentado durante horas, lo que comprometería la circulación del paciente y podía agravar la dolencia. Reacio a volar desde que algunos de los generales golpistas compañeros de armas sucumbieran en “accidentes aéreos”, Franco siempre rechazó los viajes en avión. Casi dos años después de este síntoma ocultado —y con una acumulación de hechos destacables en la vida del dictador y de España—, Franco moriría de numerosas complicaciones que tenían su origen en aquel mal del último verano donostiarra.

La banda sonora de la que sería una larga y agónica espera para el dictador y para sus “súbditos” la pondría la emisora donde dos años más tarde yo había empezado a trabajar, primero en prácticas y después de redactor temporal. Radio Nacional de España mantenía como seña de identidad la denominada “generala tradicional”, una sintonía —como denominábamos a los separadores musicales— que tenía su origen en el cornetín que anunciaba los partes de guerra del bando nacional desde la fundación de la emisora en el Burgos utilizado como cuartel general de las tropas al mando de Franco. Sonaba antes de cada parte o diario hablado, y sonaba también como aviso de noticias de última hora. Cuando los partes médicos sobre la salud de Franco empezaron a prodigarse, nuestro oído buscaba la sintonía de RNE y ya con el primer acorde subía la tensión y la especulación de si había llegado el momento final.
Aquella primera noche en El Pardo no estuvo muy concurrida. A nuestro grupo de cuatro terminaron uniéndose en la barra de El Gamo un periodista del diario Pueblo, Luis Garmat, que sería compañero de fatigas en Radio Nacional poco tiempo después y de corresponsalía en Centroamérica años más tarde. Y también un único corresponsal extranjero, de nacionalidad holandesa. La noche era fresca, la zona aledaña al palacio permanecía sin signos de movimiento especial alguno tras los muros bien guardados, que un día protegió “la guardia mora” y hoy cuida entre sombras la Guardia Civil y los militares de los acuartelamientos que rodeaban la residencia oficial del jefe del Estado.
Agotamos nuestras consumiciones y nos retiramos siendo conscientes de que “a esas horas” nadie anunciaría la buena nueva o la mala noticia, según los pareceres. Lo que pocos ponían en duda es que, si moría Franco, la vida en España sería muy distinta. Había una España real que avanzaba ya sin permiso y solo le quedaba, para soltar amarras hacia la libertad, el cambio y el progreso social y económico, la ruptura con la piedra de bóveda que sostenía todo el régimen: el viejo general que no dio su brazo a torcer para permitir una España democrática tras ganar la guerra civil.
No hubo una noche, sino muchas noches de espera en El Pardo. Cuando dejábamos preparado el material para el diario hablado de las 22 horas, el destino no era una de las habituales cenas de fin de jornada en la ciudad (“¿Dónde cenamos esta noche?”, era el grito de guerra de Magín Revillo al final de la jornada) sino los aledaños del palacio. Alguna vez recalamos en la Quinta y en el merendero que sigue existiendo, donde compartías el final de la cena con los jabalíes que bajaban del monte en busca de comida. “Si es que parecemos como estos bichos en busca de carnaza informativa”.

El parte y los partes médicos
En aquel tiempo se hablaba de política en voz baja; cualquier cosa podía alertar a un policía o a un informante. La prensa escondía más de lo que contaba. La radio, y no digamos la televisión, estaban totalmente controladas en sus mensajes. Así que aquellas noches de transistor abierto, esperando el parte médico definitivo, eran como una antesala a la libertad.
El proceso fue muy largo, hasta el punto de que los nombres del equipo médico habitual empezaron a hacerse familiares. Los textos eran tan técnicos que parecían un arcano para descifrar qué enfermedad padecía el caudillo, en qué fase estaba y el nivel de gravedad. Antes de llevarle al Hospital de La Paz y permanecer intubado, se decía que incluso había sido operado de urgencias en un quirófano improvisado en el cuartel ubicado a la derecha de la carretera que conduce al Palacio de El Pardo. Incluso se dijo que lo llevaron envuelto en una alfombra. Todo era tan secreto que los rumores crecían como la espuma, cada día más complejos y hasta más estrambóticos.
Todo se hacía —y así lo relata Aguilar en su “última crónica del franquismo”— esperpéntico. Al fin y al cabo, aquel personaje que se creía inmortal iba a morir y, muy probablemente, moriría con él su régimen, y “no había costumbre” de esperar tales acontecimientos tras aquellos años de “calma, embrutecimiento y modorra”, como escribió Juan Goytisolo.
A veces no era un rumor, sino un signo. El mínimo elemento era estudiado y aquilatado con la minuciosidad del que debe interpretar a falta de información completa. Pero, sin duda, iban produciéndose hechos irrefutables que hablaban a las claras del comportamiento del régimen nacido de una victoria guerrera, como el sonido distante de la descarga de los fusilamientos en Hoyo de Manzanares. Es el episodio más dramático de los relatados por Aguilar, uno de los pocos testigos presentes en el acuartelamiento.
Luego vendrían las obligadas manifestaciones de apoyo al caudillo en la Plaza de Oriente. Recuerdo cuando, trabajando en Cambio16, Aguilar me encargó que descifrase aquella patraña del millón de personas en la Plaza de Oriente vitoreando a Franco. “Si quitas los parterres y las fuentes, no hay espacio para tantos…”. Así que tuvimos que recurrir a un arquitecto para asegurarnos de que el régimen también mentía en esto de las adhesiones inquebrantables.
Este Aguilar solvente, agudo, irónico, se muestra en su esplendor relatando aquellos días finales de un personaje que amordazó un país durante cuarenta años y que murió como en una novela radiofónica de intriga, parte médico tras parte médico, en la que los que estábamos de oyentes esperábamos por fin que se abriesen las ventanas de la libertad. Franco, ese hombre, resultó ser mortal.
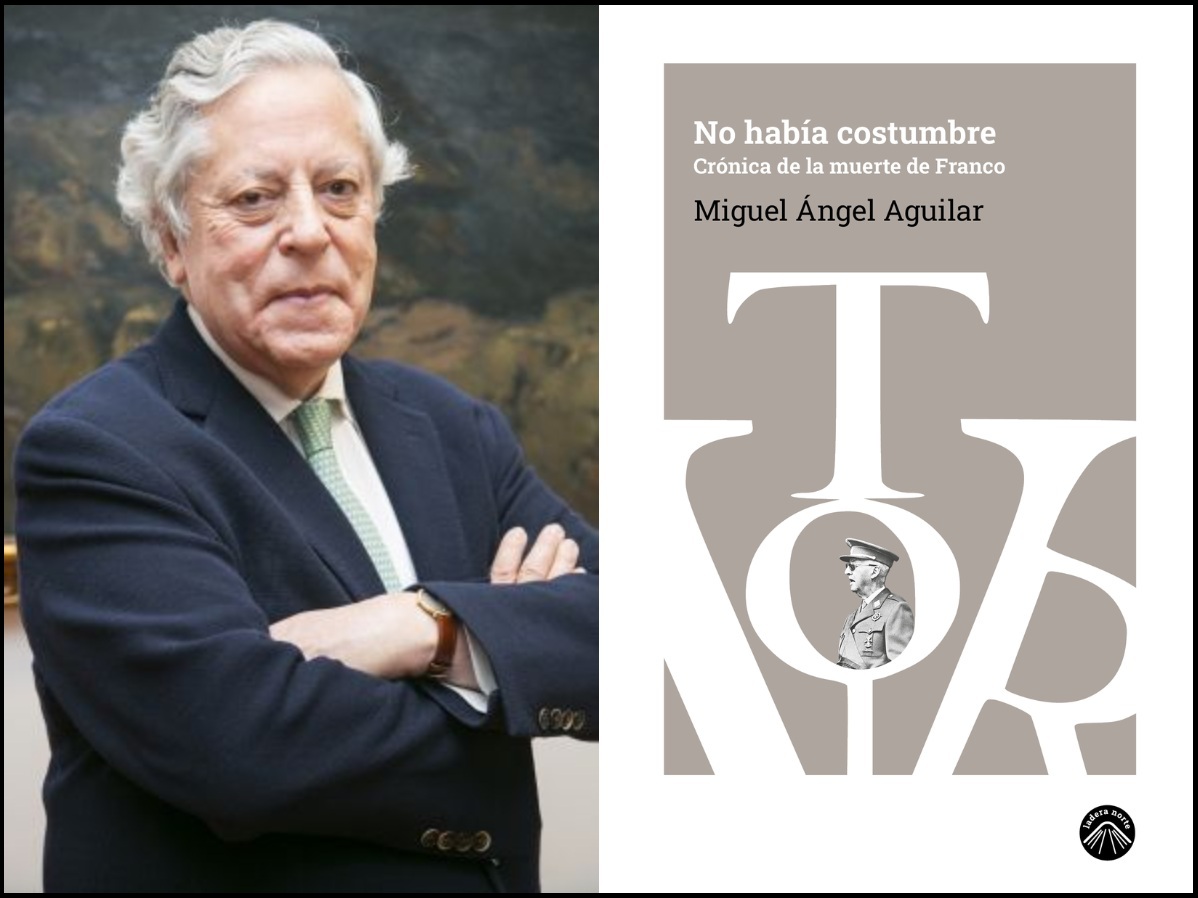
---
Miguel Ángel Aguilar. No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco.
Editorial Ladera Norte. Madrid. 2025. 147 páginas.