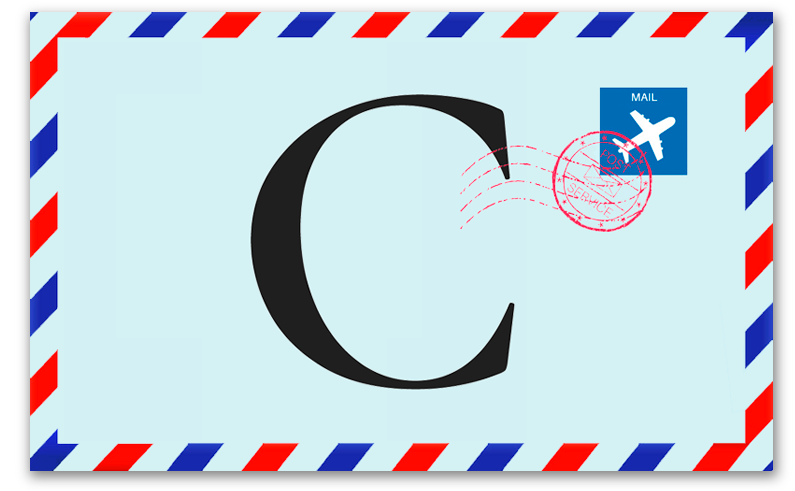En marzo de 2024, las autoridades del estado mexicano de Jalisco localizaron un cementerio clandestino donde presuntamente cremaban a jóvenes que se rehusaban a colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De aquel rancho, de nombre Teuchitlán, emergieron restos humanos enterrados en fosas y sin identificar. Lo que parecía otro hallazgo más en la geografía del horror, se convirtió rápidamente en un nuevo símbolo del colapso forense mexicano. Al menos, esa es la realidad para cientos de familias que se encuentran buscando a sus familiares entre tierras, muchas veces, inhóspitas.
Al respecto, una de las voces más calificadas en el país para hablar del tema, la antropóloga forense Yadira Yetzabel Reina Hernández, doctora en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), denuncia que aquel aparato de terror lo es también, en gran medida, para las personas que se dedican a recuperar información forense.
En entrevista, Reina Hernández aclara que el gran reto, desde la visión institucional, es la identificación de un cuerpo: “Básicamente identificar a una persona fallecida es recuperar o reivindicar el nombre, la personalidad jurídica de esa persona, ese ser humano, saber quién es o quién era en vida”.
La identificación va más allá de simplemente encontrar un cuerpo, pues existen distintos tipos que también aplican a personas vivas sin datos claros. Todo en el entorno de las desapariciones es una pista que nos ayudaría al acceso a la justicia. Sin embargo, debido a la carencia de un aparato sólido y descentralizado para realizar estos estudios, el trabajo se vuelve nebuloso.
Respecto a quiénes intervienen en este proceso, la antropóloga enfatiza la necesidad de equipos interdisciplinarios: “Las identificaciones se hacen, o es deseable que se hagan, desde equipos interdisciplinarios o al menos multidisciplinarios. Peritos de cinco especialidades: antropología forense, medicina forense, odontología, dactiloscopia y genética forense”.
Este trabajo conjunto es fundamental para lograr una identificación plena y certera. Y que en estos casos, donde las autoridades exponen una escena como la de Teuchitlán, puedan ser debidamente resguardados. Sobre la información de largo plazo, comenta: “Entre más tiempo tienen rezagados, menos información hay”.
Reina Hernández considera que México no enfrenta una crisis forense puntual sino un problema sistémico y crónico degenerativo. “El trabajo completo no puede ser solo de un perito”, explica, y añade que el rezago es evidente en casos como Tehuacán, Tlatlaya o las desapariciones estudiantiles de 1968, donde aún no aparece un solo cuerpo.
La ética en la investigación de desaparecidos debe ser insondable, dice Reina Hernández: “Por protocolo y por temas éticos, todos tienen que ser investigados de la misma manera”. Aun así, lamenta que algunos casos, como en Ayotzinapa, reciben atención mientras miles quedan en el anonimato. “No nos faltan 43, nos faltan más de 100 mil personas que han sido desaparecidas en nuestro país… todas tienen derecho a ser buscadas; todas, absolutamente todas”, explica.

Aquel terrible descubrimiento fue realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes gracias a una llamada anónima lograron llegar a la zona que actualmente se encuentra en resguardo de las autoridades. Y meses después, en gran medida por la difusión del caso y testimonios de personas sobrevivientes, el alcalde de aquella localidad ubicada en la Región Valles de Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, fue destituido y sometido a proceso.
Por su parte, Guerreros Buscadores de Jalisco, uno de los tantos de colectivos en México que busca a sus familiares desaparecidos, tan solo continuaron su labor.
Identificación masiva: una falacia práctica
Pero el problema es más grande que cualquier ranchería. La identificación masiva prometió alivio y eficacia, pero en México se demostró como “una falacia” y “una mentira”. Para que funcione se requieren bases de datos forenses —ante y post mortem— interconectadas y de calidad, pues “no es suficiente esperanzarte en el ADN”. Tampoco sirve ignorar la multidisciplinariedad: medicina, antropología, odontología, dactiloscopia y criminalística son indispensables, no solo el área genética. “No es suficiente tener una base de datos genética, son bases de datos forenses”, argumenta la antropóloga.
En México se han probado dos modelos: el tradicional “uno a uno”, útil en escenarios limitados, y la identificación masiva, supuestamente más eficiente. Ninguno ha funcionado: “Hay muchas particularidades en el país que impiden que estas versiones puedan llevar a que cientos de miles de personas sean identificadas realmente”. En el MEIF propusieron adaptar el modelo a condiciones locales específicas —ciudad, región, municipio— asegurando que cada entorno reciba las herramientas adecuadas.
“El problema no es solo la cantidad, sino que esa información tenga los indicadores necesarios para la identificación”. Muchas fiscalías cargan miles de registros sin valor práctico, y las instituciones forenses ya están agotadas con las funciones diarias. “Se requiere otra institución, no las que ya están, porque las que ya existen están ocupadísimas”. En Teuchitlán, incluso se propuso crear un mecanismo especializado para procesar y resguardar cuerpos con calidad y sin desvío de recursos.
Aun con protocolos, localizar un cuerpo no es lo mismo que identificarlo eficazmente. Aunque “teóricamente no tendría por qué haber falsos positivos” si se siguen bien las cinco periciales, en la práctica sí existen errores por presiones políticas y reconocimiento visual sin prueba.
El mayor símbolo de fracaso es la “doble desaparición”: cuerpos localizados e incluso identificados en registros, pero luego extraviados sin control físico. “Muchos cuerpos fueron depositados sin corte de necropsia ni procesamiento adecuado, están en fosas sin registro y a veces ni siquiera se sabe dónde están”.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha sido señalado por familiares, especialistas y organizaciones como una herramienta indispensable, pero profundamente deficiente. A pesar de estar concebido como un instrumento para ordenar y sistematizar los casos, su utilidad se ha visto limitada por la falta de estandarización en las fiscalías y la ausencia de criterios técnicos comunes para reportar desapariciones. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU observó en su visita a México que “los registros no reflejan la magnitud real del fenómeno” y que hay “una alarmante subestimación de los casos por falta de armonización y voluntad política”.
Uno de los grandes retos del registro es su desconexión con las bases de datos forenses. Aunque el RNPDNO cuenta con cifras actualizadas, muchas veces estas no dialogan con los datos de los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO), ni con las fiscalías locales, lo que imposibilita cualquier cruce eficaz para la identificación. Según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), solo el 35% de las fiscalías envían actualizaciones constantes; y muchas lo hacen con errores de captura, sin fichas completas o con omisiones graves como la edad, sexo o señas particulares de la víctima.
La opacidad y la manipulación de cifras también han sido denunciadas por organizaciones de víctimas. En 2023, el Gobierno Federal intentó realizar una depuración del registro con el argumento de que había duplicados o inconsistencias. Sin embargo, colectivos como Hasta Encontrarles denunciaron que “la eliminación arbitraria de registros equivale a una segunda desaparición” y que muchos de los casos eliminados aún contaban con denuncias vigentes o expedientes abiertos. Esta acción también fue criticada por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que exigió al Estado mexicano que “la depuración no borre la existencia ni el dolor de las familias”.
Finalmente, la falta de interoperabilidad entre el RNPDNO, el Registro Forense Nacional y las bases de datos genéticas ha sido un obstáculo central para cumplir con el mandato constitucional de búsqueda y de argumento a favor de lo expuesto por Yadira Reina. Otros expertos como Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense, han señalado que “sin sistemas conectados entre fiscalías, servicios forenses y comisiones de búsqueda, el proceso está destinado al fracaso”. En ese sentido, la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) se pensó como una solución técnica, pero su impacto ha sido limitado por falta de recursos, autonomía y una política nacional de datos que priorice la verdad y no las cifras oficiales.
El rancho del terror de Teuchitlán
El hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, confirmó las peores sospechas del sistema. Descrito por activistas como “campo de exterminio”, se encontraron más de 1.300 objetos (zapatos, mochilas, cobijas) y restos humanos calcinados —jóvenes, niños, crematorios improvisados— confirmando una posible escala de reclutamiento y asesinato sistemático.
Un testigo sobreviviente denunció que jóvenes eran atraídos mediante ofertas de empleo falsas, trasladados en autobuses, retenidos por el CJNG y llevados a instalaciones tipo “escuelita del terror”.
Las familias han sido quienes reconocen primero. Una madre identificó la mochila azul y la sudadera de su hijo entre las pertenencias.

La omisión institucional fue brutal. Aunque el predio fue asegurado desde septiembre de 2024, la Fiscalía de Jalisco tardó más de seis meses en procesar los restos, lo que provocó que los colectivos denunciaran públicamente que “no hicieron nada”. Teuchitlán no es caso aislado. En Tamaulipas, se han detectado múltiples sitios similares. En “La Bartolina”, Matamoros, se descubrieron más de 100 kilos de restos óseos, y en un predio cercano a Reynosa, lo que se conoce como “la casa del terror”, se hallaron hornos, objetos personales y cuerpos en proceso de incineración.
Reina Hernández advierte que es un error romantizar la ONU o la Corte Interamericana, pues aunque México ha firmado tratados, estos tienen limitaciones operativas y políticas. Las medidas se concentran en recomendaciones, a menudo oscuras y sin acción real.
Para la antropóloga, el colapso forense es evidente en la infraestructura: refrigeradores inservibles bajo 40 °C, cuerpos amontonados y personal sin equipo. “Una perito me dijo que solo les dan un traje y unos guantes por día (…) lo cual es un riesgo”, explica la antropóloga.
“La crisis forense es un problema sistémico, que no va a resolverse solo con discursos o con protocolos formales… Se necesitan cambios estructurales, institucionales, técnicos y políticos para que las familias puedan recibir respuestas dignas”.
El testimonio y la indignación, tanto de Reina Hernández como el de los colectivos de búsqueda reflejan el abandono histórico de un sistema que no sabe ni quiere enfrentar su responsabilidad. Del rancho del terror en Jalisco a las zonas de exterminio en Tamaulipas, la devastación es nacional. Y solo la acción estructural podrá transformar el horror en justicia con nombres y rostros.