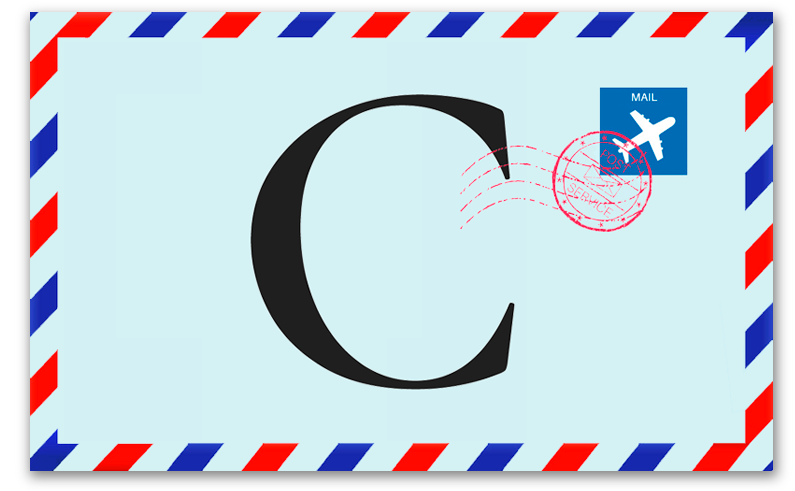El nuevo disco de Ulises Conti se llama Angélica y propone un viaje en el tiempo. Dedicado a su madre recientemente fallecida, reúne una serie de grabaciones “domésticas y despojadas”, como él se ocupa de remarcar, llevadas a cabo hace más de veinte años (en 2002, más precisamente). También es un mapa de las influencias y los gustos musicales de este artista argentino avalado por un sólido cuerpo de obra y una carrera orientada siempre a la aventura y la experimentación que lo ha llevado a recorrer el mundo y a perfilarse como un refinado explorador sonoro.
En Angélica -que ya está disponible en plataformas digitales- hay piezas de Ravel, Brahms, Debussy, Poulenc, Ligeti… Todas revelan, de algún modo u otro, el paisaje interior de sus extraordinarios autores e invitan a una experiencia más reflexiva y emocional que al asombro por la exégesis virtuosa.
Cada una aparece en manos de Conti como un relato abierto, una historia apenas esbozada que podemos completar con cada escucha. El repertorio elegido y la interpretación de un músico que recién empezaba a forjar su propio estilo deja espacio para que usemos la imaginación y vibremos diferente en cada ocasión, dependiendo del contexto y el estado de ánimo con el que estemos escuchando. Angélica, decíamos al principio, nos propone viajar. Pero no necesariamente siempre al mismo destino.
A la vez, el álbum -cuya exquisita portada es obra del japonés Takeshi Matsunaga- funciona como un estímulo para investigar en la obra de los valorados pero no siempre tan populares artistas que Conti versiona. Son composiciones preciosas y de carácter mayormente introspectivo que han marcado la biografía de cada uno.

Mélancolie, por ejemplo, es una de las piezas para piano más célebres de Francis Poulenc (1899-1963) y un claro ejemplo de la personalidad musical única de este gran compositor francés. En ella se cruzan el impresionismo, el cabaret parisino y evocaciones a Satie y Fauré, dos figuras claves de la música francesa en la transición del siglo XIX al XX. Artista versátil (Poulenc mismo decía que su métier era “la yuxtaposición de lo profano con lo sagrado”), escribió esta obra en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, en un momento de intensa crisis personal y nacional. Se ha dicho con justicia que “Mélancolie” muestra su corazón desnudo.
Sarabande, por su parte, es una de las suites pianísticas más célebres de Claude Debussy (1862-1918), un maestro inigualable a la hora de sugerir con su música sensaciones, paisajes, atmósferas. Se trata de una solemne y subyugante danza de origen barroco reinventada desde una perspectiva modernista por el padre del impresionismo musical que, además, fue un impulso fundamental para su consagración internacional.
Son apenas dos casos. Pero todas y cada una de las piezas de Angélica son selecciones muy cuidadas de un músico que, cuando las grabó, recién empezaba un largo recorrido que ya tiene muchos hitos. Enumeramos algunos: 15 notables discos de estudio que abarcan una gama amplia de sonoridades y estilos pero siempre con un trasfondo conceptual como columna vertebral, una gran variedad de bandas sonoras -por ejemplo la de la película argentina Castro (2009), de Alejo Moguillansky, considerada por la prestigiosa revista Sight and Sound como una de las 100 mejores del siglo XXI-, la producción de más de 20 álbumes de otros artistas, la creación de su propio sello, Metamusica -también garantía de diversidad de géneros y estilos, claro-, la participación en varios proyectos en diferentes museos, galerías y festivales de todo el mundo, su trabajo codo a codo con Lola Arias, ganadora reciente del Premio Ibsen, el galardón más importante del ámbito teatral a nivel mundial…
Y hay más, porque Conti también ha incursionado en el cine y la literatura como director y como poeta y narrador. Artista curioso, inquieto y conectado con todos los tiempos (pasado, presente, futuro), es capaz de hablar en profundidad de Arvo Pärt, John Cale, Bob Dylan, Sex Pistols y Kendrick Lamar. Y también de su propia producción, apoyada en un discurso nada improvisado.
Empecemos por su nuevo disco, tan atravesado por una relación familiar que ha dejado una huella indeleble: “Mi madre padeció Alzheimer durante diez años -arranca explicando Ulises-. Fue un proceso muy lento, arduo y doloroso para nosotros dos, con su salud deteriorándose progresivamente debido al avance de la enfermedad. Y fue un desenlace de una tristeza muy honda. Sin embargo, también sentí cierto alivio. Esto sucedió diez días después de publicar el disco, en un momento en el que ya no sabía qué hacer con su enfermedad, lo cual me hace pensar en el arte como catalizador de procesos vitales. Siento que la publicación del disco fue un desenlace para este proceso”.
Las piezas de Angélica están grabadas con un piano vertical en la modesta habitación que Conti alquilaba en aquella época en Buenos Aires. “Dentro del mundo de la música clásica, siempre tan virtuoso, pulcro y exigente, es difícil encontrarse con grabaciones de este estilo, tan imperfectas y espontáneas. Esto fue lo que me impulsó a querer publicarlas y compartirlas, ahora que ya olvidé cómo tocarlas”, dice él.
Te has definido más de una vez como “artista sonoro”. ¿Puedes hablar un poco de esto? Del proyecto de las caminatas, de tu relación con el sonido y de cuándo empieza esa fascinación.
La música es un arte temporal, pero me gusta pensarla también como un arte espacial. Por eso, nunca dejo de tener en cuenta el espacio donde acontece la representación en vivo de la música que hago. Corriéndome de los lugares más típicos y transitados, como un festival de rock o un club de jazz, llevando el sonido a lugares inesperados, como los conciertos para un solo espectador que hice para presentar mi disco Posters Privados (2010), de solo piano, como Caminar y Escuchar, una caminata grupal y silenciosa alrededor de diferentes ciudades, o El Canto Errante, una obra-taller desarrollada en escuelas de barrios vulnerables que vinculó la ópera y el hip hop y pude estrenar en el marco de la Bienal de Performance de Buenos Aires en 2019. O como El sonido del trueno y Zi, proyectos musicales con personas sordas en los que estoy trabajando actualmente.
Elegiste para la portada de Angélica una obra de un artista visual japonés. Japón viene teniendo un papel importante en tu propia biografía artística. ¿Cómo nació y se desarrolló ese vínculo?
En 2003, un mes después de haber publicado mi primer disco -cuya portada es obra de Martín Oesterheld, cineasta y nieto de Héctor Germán Oesterheld, el creador de El Eternauta-, nos encontramos con la grata sorpresa de que se había agotado la tirada de 3.000 ejemplares que habíamos publicado. Una tarde recibí un llamado de una persona que trabajaba para una distribuidora japonesa, diciéndome que iban a comprar todos los ejemplares. Pensé que era una broma de un amigo, pero era verdad. Ahí empezó mi inesperada relación con Japón. Desde ese momento todos mis discos también se publican por Flau Records, un sello japonés creado y curado por Yazuhiko Fukuzono. Desde entonces mi obra se expandió alrededor del mundo. Descubrir que en un país tan lejano mi obra tiene una recepción de esa magnitud, me llevó a estudiar e investigar la relación que tiene este país con los sonidos tanto musicales como no musicales. Este trabajo derivó en mi cuarto libro, Orquesta Vacía, próximo a publicarse por la editorial Mansalva.
Volvemos a Angélica. ¿Cómo llegaste a cada tema de este repertorio tan rico. ¿Cómo accediste a esa música en los años en los que grabaste esto, cuando recién dabas tus primeros pasos en la música?
Siempre supe que la música estaba unida por dos grandes fuerzas antagónicas: interpretación y composición. Y desde el comienzo tuve muy claro cuál de estos dos destinos me representaría: la composición siempre fue el lugar donde sabía que construiría mi refugio. En cambio, ser intérprete de obras de otros compositores nunca tuvo demasiado sentido para mí. Sin embargo, hubo una época en la que, además de continuar con mis estudios de composición, me dediqué, después de intentar con diferentes instrumentos, a estudiar piano. Para eso tuve que enfrentarme al desafío de abordar a mis compositores y obras favoritas. El repertorio del álbum, aunque parezca, no tiene ningún criterio estético, sólo es un recuerdo de mi música favorita, que apareció como un retrato perdido al abrir un cajón.
Cuando empezaste a estudiar y a dedicarte de lleno a la música, ¿con quiénes compartías deseos, impresiones y proyecciones? ¿Y qué es lo que considerás que te forjó como músico? La composición, la formación, la escucha, tocar en vivo…
En Argentina, a diferencia de muchos países de la región, las artes no vienen solo de la clase alta, la aristocracia o los nuevos ricos, sino también de la clase trabajadora. Vengo de una familia obrera de los suburbios, donde no se escuchaba música, no se leían libros ni se iba a la ópera o al teatro. Mis padres nunca pusieron play. Haber logrado ser compositor en ese contexto no solo implica un esfuerzo personal, sino también reconocer un proceso que en Argentina se inició en los años 40 del siglo pasado y es conocido como “movilidad social ascendente” porque amplificó los derechos de los trabajadores. Sin embargo, desde el advenimiento a nivel global del neoliberalismo, estamos viendo actualmente en la Argentina la cristalización de ese proceso. Entramos en una suerte de Edad Oscura donde el país está siendo vaciado culturalmente. La sociedad no quiere que seas compositor, la sociedad necesita gente que trabaje en un supermercado o en un banco. Vivimos en una época donde cada vez es más difícil que el arte sea una manera de ganarse la vida.
Tienes, por un tema generacional, una relación fuerte con la cultura rock, pero estas grabaciones de tus inicios que aparecen ahora en Angélica y todo tu trabajo posterior recorre caminos diferentes. ¿Cómo ves hoy esos cruces en tu obra, crees que se filtra esa información?
Siempre nos hicieron creer que la música es algo difícil. Sin embargo, una de las pocas certezas que siempre tuve es que todos podemos hacer música. Eso se ve reflejado en mi sello, Metamusica, que ya lleva veintidós años publicando discos que pertenecen no sólo a músicos o compositores, sino también a artistas “no-músicos” de diversas disciplinas con inquietudes musicales. En mi adolescencia, unos años antes de grabar Angélica, tuvimos con Santiago Taccetti, un artista visual argentino con el que aún hoy seguimos colaborando, una banda de rock “primitivo”, digamos. Se llamaba Sans lendemain (“Sin futuro” en francés). Tocábamos con escasos recursos, sin saber cómo afinar un instrumento, algo que aún hoy sigo viendo como genial, hondo y divertido. Sin darnos cuenta, estábamos asimilando la idea de no tener prejuicios. Escuchando todo tipo de música y siendo, a la vez, muy exigentes a la hora de elegir lo mejor de cada nicho, desde el hardcore a la música contemporánea pasando por el techno, el proto-punk, el jazz: The Velvet Underground, La Monte Young, Suicide, Hüsker Dü, DNA, Talk Talk, De La Soul, músicos y bandas de Argentina como Daniel Melero, Los Pillos, Evidencia Jinnah, Ruben Barbieri, Osvaldo Fresedo, Cuchi Leguizamón, Carlos Cutaia o Juan Carlos Paz. En una ciudad como Buenos Aires, donde las diferentes escenas musicales eran -y son, porque aún hoy continúan- tan excluyentes y cerradas, nuestra decisión fue ser inclusivos. La identidad de género también está en el sonido.

No tocas mucho en vivo y entiendo que no tiene mucho que ver con tener o no poder de convocatoria. También eso convierte cada presentación en un pequeño acontecimiento para vos y para el que te va a ver.
Estuve en tours tocando por el mundo en proyectos míos y en colaboración desde el 2005 al 2020. Quince años de gira tocando casi de manera ininterrumpida, en los sótanos más sucios y húmedos que podamos imaginar y en los museos, teatros y festivales más ricos, por más o menos dinero. Desde hace unos años prefiero viajar menos y pasar más tiempo en mi estudio. En 2019 tuve el privilegio de tocar en la gala del festival de cine de Gijón, además de ser parte de la programación con mi película Persona 5 (producida por Lisandro Alonso) como también en Márgenes, el festival de cine de Madrid.
¿Creés que con el tiempo has progresado como ejecutante, intérprete? Pienso más en la sensibilidad, la economía, el equilibrio y la imaginación que en el aspecto técnico relacionado al virtuosismo.
Hay artistas que surgen y se desarrollan a partir de la formación, como también están los que lo hacen a partir de la información. Yo me siento parte de otra vertiente, que es la del desaprendizaje y la desinformación. Cuando escucho a un músico que toca “bien”, con cierto virtuosismo, o noto que la aproximación al lenguaje que aborda es oportuna, de alguna manera me expulsa, me aleja de lo que está intentando contar y pierdo interés inmediatamente. Una práctica artística que hago desde hace un tiempo es tocar como si no supiera, intentando desaprender todo lo que estudie, escuche, vi e incorporé a lo largo de estos años. Desde hace un tiempo siento que los signos artísticos que más me conmueven no tienen la intención de ser un gesto artístico como tal, sino que vienen de cualquier otro lugar, como algo que percibo en una mujer barriendo la vereda en la esquina de mi casa, un niño sugiriendo algo de manera espontánea a sus padres o escuchando la voz de una persona que ya no está entre nosotros.