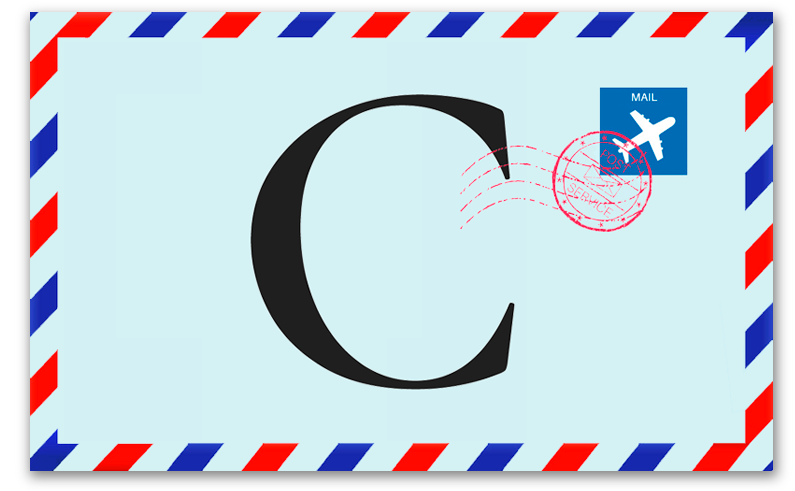A principios de los años 70 Rubby Pérez caminaba por la vida convencido de que su destino era el béisbol y que allí, entre el polvo y el griterío de las graderías, firmaría la postal de la gloria. Pero a su universo le dio por cambiar de guionista en plena escena: un coche aparece como un Deus ex machina, y, de pronto, crash, una pierna suena a madera astillada y se desploma la épica del jonrón. A cambio, la vida —esa DJ caprichosa que mezcla a su antojo— le deslizó, a este joven dominicano, otro vinilo por debajo de la puerta, un disco lleno de tambores, metales, güira, una voz alta y, sobre todo, un Caribe que quería fiesta. Fue así como Rubby Pérez, con la pierna enyesada y un corazón triste que pensaba en dejar la vida, descubrió su plan B, ese que incluía bailar y cantar merengue como si el género fuera el único sueño posible.
Desde sus primeros compases rurales, el merengue dominicano fue algo más que música de baile: narró gestas, vistió de epopeya las problemáticas de un pueblo y, muy pronto, se convirtió en arma política. Durante la primera ocupación norteamericana, a principios del siglo XX, los acordeones y tamboras sirvieron como símbolo de resistencia. De esa época data la visión documentada por el musicólogo Paul Austerlitz cuando el merengue como símbolo nacional pasó a estar “íntimamente ligado a la oposición contra la hegemonía neocolonial”. Fue así como el dictador Rafael Leonidas Trujillo supo usar ese potencial épico mejor que nadie: se hizo componer merengues elogiosos para utilizarlos como arma política contra las élites urbanas que antes desestimaban el género.
Con la llegada de la radio, la televisión y las grandes orquestas, el merengue cerró la puerta del ámbito comunitario para abrir la del ámbito masivo; perdió la cercanía del baile de patio, pero impuso su potencia dentro del imaginario colectivo caribeño. Al convertirse en un género masivamente reproducido, el merengue cedió su aura ritual y política para ganar presencia y mercado. Fue justo en ese cruce —entre la épica popular y la mercancía radiofónica—, que surgió la era dorada del merengue, en los años ochenta, cuando irrumpieron orquestas como las de Wilfrido Vargas o Juan Luis Guerra y su 4:40 y, donde la voz de Roberto Antonio Pérez Herrera, mejor conocido como Rubby Pérez, se abrió espacio en una isla y en toda una región.
El rubí negro: heredero de una épica sonora
Nacido el 8 de marzo de 1956, Rubby —apodo heredado de su abuela, quien lo llamaba «mi rubí negro» por ser el único nieto de raza negra en la familia— creció en Bajos de Haina, provincia de San Cristóbal, República Dominicana, cuando las orquestas-show ya dominaban los salones de baile y los políticos estampaban sus rostros en las carátulas de los LP merengueros para ganar votos en las campañas electorales.
El béisbol, primer amor de la República Dominicana, parecía ser el destino de aquel adolescente habilidoso. Sin embargo—al igual que Julio Iglesias—un accidente automovilístico lo apartó de su deporte amado y de su sueño de convertirse en pelotero de las Grandes Ligas. Mientras estuvo hospitalizado les cantaba a los demás pacientes y, durante la rehabilitación, empezó a practicar guitarra.
La música le tendió, así, un salvavidas. Ingresó en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo, donde estudió piano, guitarra y, sobre todo, aprendió a saborear el arte de encontrar su voz. Se unió al Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil, formó parte de varios grupos juveniles de Baní y llegó a sustituir a Fernando Villalona en la orquesta Los Hijos del Rey durante los bailes en Puerto Rico.
Aquellas primeras agrupaciones afianzaron su disciplina escénica, pero el gran salto llegó en 1980 con la llamada del músico y director de orquesta dominicano más famoso del momento: Wilfrido Vargas. La banda con mayor proyección internacional dentro del merengue buscaba un tenor que, cual machete que corta caña para hacer ron, atravesara con su voz la percusión y los saxofones. Con un sueldo de cien dólares por baile y colaborando en la dirección de la orquesta, Rubby Pérez no solo superó el reto, sino que convirtió cada presentación en un duelo donde su aliento competía con los cláxones.
En aquel laboratorio de merengue orquestado por Vargas, durante la grabación de “El africano”, Pérez deslumbró al director al entonar el célebre estribillo “Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?". Vargas lo proclamó entonces «la voz más alta del merengue», título que varios expertos de la música dominicana confirmarían al comparar su registro agudo con el sonido metálico de un clarín. Desde esa canción, la noche dominicana descubrió que la altura también puede medirse en decibelios.
Rubby aprovechaba su inusual rango vocal—en un género que suele apoyarse en coros graves y metales medios—exprimiendo cada centímetro de su diafragma para generar una energía contagiosa que se plasmó en canciones míticas como “El africano” y “El funcionario”, y que convirtió los conciertos de Wilfrido en auténticos rituales multitudinarios. Hacia finales de 1986, la cuestión ya no era si Rubby podía mantener la fiesta, sino cuándo reclamaría su propio protagonismo.
En 1987 decidió lanzarse como solista, respaldado por la experiencia que le ofrecieron Vargas y Bienvenido Rodríguez, este último promotor de la FANIA en República Dominicana y director de Karen Records. El debut de su disco homónimo alcanzó el puesto 15 en la lista Tropical Albums de Billboard, impulsado por el sencillo “Buscando tus besos”, que obtuvo discos de oro y platino en Venezuela. El éxito abrió la puerta a giras en Miami, Caracas y Ciudad de México, y asentó a Pérez como figura clave de la llamada “época dorada” del merengue: un período en el que el género dominicano tomó las emisoras latinas y desafió los charts estadounidenses.
El fenómeno “Volveré” y otros himnos
La canción definitiva de su carrera—y quizá del merengue de los noventa—llegó tras un giro azaroso. “Volveré”, una de sus últimas colaboraciones con la orquesta de Wilfrido Vargas, era originalmente una balada del cantante español Chiquetete que debía interpretar el hondureño Jorge Gómez; sin embargo, este la descartó por motivos religiosos tras leer su temática. Otros vocalistas de la orquesta, como Eddy Herrera y Charlie Espinal, también la intentaron sin convencer a la disquera. Según contó Ramón Orlando, encargado del arreglo en merengue, fue Bienvenido Rodríguez quien telefoneó a Rubby de madrugada para probar si su voz encajaba. Apenas él entonó el verso “La conocí en la taberna / la vi / bebí una copa de vino”, Rodríguez vaticinó que sería un éxito que lo lanzaría como solista y le haría ganar mucho dinero, tal como recordaría el propio Pérez años después en una entrevista con el productor Junior Cabrera. La canción—una historia de amor entre un marinero y una prostituta—parecía poco propicia para la época navideña, pero la potencia de esa voz, capaz de alternar graves y agudos en sentido inverso para no forzar las cuerdas vocales, derribó cualquier reparo moral.
La primera versión cantada junto a la orquesta de Wilfrido Vargas salió a finales de los 80, mientras como solista, “Volveré” comenzó a sonar a principios de los años noventa dominando la radio caribeña: en Santo Domingo y Caracas se convirtió en el merengue infaltable de bodas y fiestas; en Nueva York, en el ancla emocional para la diáspora dominicana. La letra, que retrata la promesa de un marinero que vuelve al “puerto del amor”, conectó por igual con migrantes y románticos; el estribillo repetido—"Volveré, volveré”—era consuelo nostálgico y baile al mismo tiempo.
Sin embargo, “Volveré” no fue un one-hit wonder: Rubby aspiraba a más. Entre 1987 y 2001 encadenó varios éxitos: “Enamorado de ella” alcanzó el puesto 29 de Hot Latin Songs de Billboard; “Sobreviviré” situó su voz por encima de los metales; y “Tú vas a volar”, lanzada en 1999 y reeditada en 2001, llegó al número 9 de Tropical Airplay, demostrando la capacidad de Pérez para adaptarse a producciones digitales sin sacrificar el swing de la güira y la tambora.
Las letras de sus merengues combinan pasión, despecho, humor y picardía, ingredientes que—según los críticos—amplían el espectro emocional del género. Temas como “Cobarde, cobarde”, con arreglos de rumba flamenca y letra de Paco Cepero, o “Hipocresía”, un merengue ripiao, exploran la traición con ironía; “Color de rosa” invita a la fiesta despreocupada; “Fiesta para dos” y “Ave de paso” celebran coqueteos fugaces; mientras que “Saca la mano, Antonio" coronó una letra humorística sobre las aventuras de una pareja en la cocina gracias a unos agudos perfectamente acompasados. Esa variedad temática definió su repertorio y lo mantuvo vigente cuando el merengue competía con la bachata y el reguetón por la atención juvenil a principios del siglo XXI. La prueba más reciente es “Hecho está”, un álbum del 2022 donde Rubby—ya sexagenario—encara los agudos y los silbidos con la misma frescura de sus veinte.

Del vinilo al streaming: legado en perpetuo retorno
Si algo explica la vigencia de Rubby Pérez en el mercado musical caribeño es la conexión intergeneracional. A finales de los noventa, Pitbull sampleó “El africano” para su éxito “The Anthem”, presentando la voz dominicana a un público global de hip-hop y dando un segundo aire a la melodía. En 2023, vídeos de TikTok con “Volveré” superaron los veinte millones de reproducciones y provocaron un resurgir de descargas en plataformas de streaming. Cada pico en la gráfica recordaba que el merengue del cantante, lejos de anclarse en nostalgia, seguía pulsando con la cadencia de un presente digital, donde éxitos del mercado global como “Despechá” de Rosalía o "Si antes te hubiera conocido” de Karol G bebían del merengue que Rubby ya había creado 40 años antes.
Su influencia no se limitó a la música. El Comité de Partidos Políticos Latinoamericanos en Estados Unidos lo distinguió por la ayuda prestada a las víctimas del terremoto de Haití en 2010, gesto que ilustraba la filosofía de “alegría solidaria” que pregonaba sobre el escenario. En 2024, durante la cuadragésima edición de los Premios Soberano, Rubby Pérez recibió un tributo coral que recorrió desde “Buscando tus besos” hasta “Tú vas a volar”, prueba de que la industria dominicana lo consideraba un pilar cultural.
El 7 de abril de 2025, mientras cantaba en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, el techo colapsó y provocó 124 fallecidos, entre ellos el tenor del merengue. La noticia sacudió dos orillas: en su natal Haina se improvisó un velorio popular con altavoces y velas en las primeras horas de la tragedia; mientras en Caracas -ciudad donde vivió cinco años en la década de los 90-, locutores y melómanos desempolvaron vinilos para despedirlo. Sin embargo, su muerte, por trágica que haya sido, no eclipsa su legado: la potencia vocal que transformó una balada española en himno tropical, la caravana de canciones que aún corean los choferes de guagua y los DJ de boda o el mensaje de resiliencia que acompaña a todo aquel que levanta la copa cuando suena “Volveré”, se quedarán en la memoria colectiva del merengue.
Darle play hoy a la discografía de Rubby Pérez —esa constelación que se extiende de 1973 a 2023—es adentrarse en un catálogo de ritmos gozosos y confesiones cursis que narran la historia emocional de quienes somos del Caribe. Cada repique de güira guarda la hazaña de un hombre que vio una posibilidad al tener que cambiar el bate por el micrófono y, que en el proceso, elevó el merengue a la estratosfera donde solo llegan las voces inolvidables. Rubby Pérez ya no ocupará un escenario físico, pero sigue creando la atmósfera de cada fiesta latinoamericana, porque solo bastará que comiencen a sonar los primeros compases de “Volveré” para que, todos sepamos que, en efecto, ha vuelto.